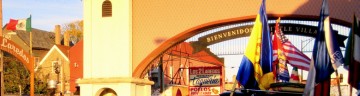#DelVerboToBe: Helena y Felicia: Esperanza del Barrio





Desde hace varias décadas los inmigrantes se han reunido alrededor de diferentes organizaciones de base local situadas en los lugares de su nueva residencia. Generaciones de inmigrantes (de nuevo o antiguo arribo) se congregan, aprenden, comparten y reproducen su cultura y adquieren conocimientos para ejercer su derecho a una ciudadanía en el contexto inmigratorio.
En los lugares en donde hay una gran cantidad de migrantes, como Nueva York, el trabajo o comercio ambulante, como apropiación del espacio a través del autoempleo en la vía pública, no sólo se materializa y concibe como una estrategia económica, sino como una forma de ejercier presión y presencia étnica: la calle, la acera o el parque son el escenario que representa el dinamismo y la pertenencia de la comunidad.
En el Harlem Hispano, cuando la jornada laboral en la venta ambulante u otros trabajos como el de construcción culminan, las reuniones en las diferentes organizaciones comienzan.
En Nueva York, en los primeros años de este siglo, una mujer emprendió el proyecto Esperanza del Barrio con el fin de obtener licencias bajo la ley 491-A, la cual, permite obtener una licencia de comerciante ambulante sin necesidad de probar la residencia legal. Esta acción, además del sentido político que construyó para la comunidad, generó una apropiación material y simbólica del espacio público de la ciudad. Con esta licencia para comercializar productos caseros en la vía pública, mujeres como Helena y otras trabajadoras inmigrantes no residentes, todos los días llevan a cabo su trabajo en alguna zona de la isla de Manhattan.
Una tarde, en 2008, en la puerta de la oficina de Esperanza del Barrio, en Harlem, Helena me recibió. Mexicana, madre y vendedora ambulante en Nueva York, ingresó a la organización tres años atrás de nuestro encuentro. Helena es originaria del estado de Guerrero, de la región de la Costa Chica. Ella me contó que fue a raíz de una serie de abusos policiales contra mujeres vendedoras que una compañera comerciante comenzó una movilización para enfrentar a las autoridades que “injustamente las llevaban presas y les tiraban la mercancía —tamales por ejemplo— a las vendedoras. […] Había que agarrar valor”, dice Helena.

Esa tarde, mientras conversaba con Helena, otra mujer se interesó en narrar su experiencia. Felicia, señora mexicana comerciante ambulante miembro de la organización Esperanza del Barrio:
Felicia: Yo trabajé en factorías, pero después me quedé sola con mis hijos, mi esposo se fue, yo me quedé aquí en Nueva York. Pero con la delincuencia, la vagancia, las calles no son seguras para los hijos, entonces, vi la manera de vender en la calle y así poder tener a mis hijos en casa, yo atenderlos y verlos. Tengo una hija de dieciocho años que va a tener un bebé de quién sabe qué fulano. Yo estuve trabajando en factorías, pero en factoría uno se va desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, entonces, mi manera de pensar, fue que yo podía tener a mis hijos en la escuela y yo irme a vender en cuanto ellos están en la escuela, y ya cuando yo regresaba ya mis hijos ya estaban en mi casa y no temería que ellos estuvieran en la calle, así estarían siempre a la vista mía, ¿no? Fue esa la opción que tomé, tirarme a la calle a vender cosas: tamales oaxaqueños.
La importancia y el significado de la organización Esperanza del Barrio para la comunidad mexicana de Nueva York radica en su poder para visibilizar la presencia de las inmigrantes mexicanas en la economía informal de la ciudad, además sirve para desanclar de los márgenes del sistema jurídico a los miembros —muchas y muchos de los representados viven y trabajan de manera irregular—, ya que los asociados han adquirido personalidad jurídica ante el Distrito de Manhattan. Previo al 2003, año de la fundación de esta organización, todos los vendedores y trabajadores ambulantes o street vendedores de origen mexicano se encontraban fuera de los registros laborales de la ciudad; actualmente pueden acceder a una credencial que les permite vender con libertad sus productos en la vía pública. Del total de ambulantes, una proporción importante son mujeres —venden elotes, tamales, cocteles de fruta, aguas frescas, chicharrones, atoles u otros productos hechos de manera casera—, ya que el autoemplearse les permite desarrollarse como madres, como cabezas de familia y amas de casa.

Esperanza del Barrio, como organización, también es una metáfora del empoderamiento territorial, social, político y cultural de la mujer inmigrante. La creación de dicha organización no es un acto aislado en el área de El Barrio; previamente, organizaciones como HOPE (Hope For New York) e instituciones como el Museo del Barrio, el Centro Cultural Latino Julia de Burgos, han construido y llevado a las bases de los diversos colectivos y comunidades que conviven en el lugar, el concepto de “comunidad”.
Felicia lleva trece años viviendo dentro de las fronteras de El Barrio, a la pregunta de si le gusta vivir aquí, contesta riendo: “No, yo tengo mi casa en Puebla, aquí hay personas que... […] no somos gratas para ellos”. Para Felicia, Nueva York se volvió su casa, hecho contrario a su voluntad; llegó a la ciudad buscando a su marido que había migrado previamente; lo encontró; después mandó por los hijos; al final, el marido desapareció y ella empezó una vida como jefa de familia. Sus hijos, cuenta la mujer, no quieren volver a México; su hija menor, Melisa quien a los veinte años está cursando el grado de asociado en un college y colabora con Esperanza del Barrio en el programa de jóvenes, no sabe a qué regresar a México; aunque no tiene residencia legal, para ella, en Nueva York y El Barrio están los cimientos de su memoria y de su presente.
En el imaginario de Melisa, su madre y las mujeres inmigrantes, como vendedoras ambulantes urbanas, han enriquecido con sus tamales callejeros el menú de la ciudad, ellas crean la nueva historia culinaria de la ciudad —integrada por los carritos callejeros de pretzels, plátanos fritos, kebabs, slices de pizza, hot sausage—.
Para Helena y Felicia, organizarse en Esperanza del Barrio, les permitió recobrar su identidad como mujeres trabajadoras e inmigrantes en una sociedad que día a día les reconoce —al consumir sus productos— su trabajo calle a calle.