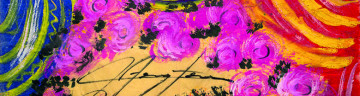Diálogos de una nariz





—Es tarde —dijo la mujer.
—Ahora me levanto —dijo el hombre, con voz apagada.
—Debes abordar el tren de las cinco, recuerda —dijo la mujer en un susurro.
—Lo sé, lo sé… Sólo un momento —dijo el hombre, como quien no se desprende del sueño.
—Vamos, cariño, no puedes perder el tren…
—¿Qué más da? —arguyó con voz baja el hombre.
—Tú sabes que es importante… Para los dos —ahora la voz de la mujer era un poco más firme.
—Sí, es verdad… Enseguida me levanto.
—…
—…
—Pues no te has levantado, cariño. Y son ya casi las cinco.
—Muy bien. Allá voy. Sólo espero poder…
Gerardo aguardó a que el hombre terminara la frase, interrumpida por el movimiento de Elena, quien se había acomodado en la orilla de la cama, echándose las cobijas encima, y ahora su respiración era regular y profunda.
Había contenido el aliento una vez que escuchó las voces. Estimó, después de permanecer atento y no menos que sorprendido, y luego de un rápido análisis, que el diálogo habría de proceder forzosamente de la nariz de su mujer.
Juzgó entonces que debía esperar la noche (madrugada) siguiente para conseguir enterarse de lo que le acontecería a esa pareja de desconocidos. Sobre todo, le intrigaba el hombre.
Su insomnio era crónico. Despertaba continuamente en el transcurso de toda la noche, con breves lapsos de sueño. Su mujer, Elena, acostumbraba dormir a pierna suelta y sin sobresalto alguno. Aunque fue la primera vez que le escuchó ese silencioso (y cortado) diálogo salir de su constipada nariz.
Con todo, Gerardo, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, pensó en la oscuridad: “¿adónde tendría que ir ese hombre en el tren de las cinco? ¿Qué es lo que a ella, la mujer, seguramente su esposa, le importaba tanto ‘para los dos’? ¿Y qué era lo que realmente esperaba que sucediera la mujer una vez abordado el tren el marido?”
Así reflexionaba Gerardo, y advirtió, con los ojos pesados, que amanecía. Esperaba que de un momento a otro sonara el desagradable —aunque con un tono particularmente jovial y animado— ruido del despertador. Sonó y ambos, él y Elena, se levantaron, y con el sueño pegado al cuerpo se pusieron en movimiento. Realizaron sus actividades cotidianas a lo largo del día; Gerardo regresó a casa al anochecer, cenaron algo frugal, dirigiéndose apenas la palabra (Elena había estado muy retraída últimamente), vieron su serie de televisión favorita y decidieron descansar.
Gerardo, no obstante, se mostraba expectante. Quizá más ansioso de lo normal. Pero sabía que debía tratar de dormir un poco. Elena ya resoplaba en el lado izquierdo de la cama. Cerró los ojos y pronto se quedó dormido.
Despertó al cabo de unas horas. Un hilillo de luz se filtraba por las persianas, proveniente del alumbrado público. La noche era un animal silencioso. Elena dormía profundamente boca arriba. Estaba por levantarse al baño cuando distinguió como en un murmullo:
—Es hora —dijo la mujer, con lo que a Gerardo le pareció un tono de voz apremiante.
—No estoy muy convencido, quisiera esperar… —dijo el hombre, lentamente, como midiendo el efecto de sus palabras.
—Hemos esperado lo suficiente, quizá demasiado… —lamentó la mujer.
—Si tan sólo estuviera seguro, completamente seguro… —repuso el hombre.
—Es lo mejor —insistió la mujer.
—Sí… Lo es… —dijo el hombre, casi en un suspiro.
Elena se volteó bruscamente, dándole las espaldas a Gerardo. Éste la miró, en la semioscuridad, con aire de reproche. Se encontraba ahora más intrigado que la noche anterior. Trataba, sin embargo, de comprender: la mujer obligaba o daba la impresión de obligar al hombre a llevar a cabo algo de lo cual dicho hombre no estaba del todo persuadido de realizar.
Gerardo creyó incluso reconocer que la voz de aquél era por momentos temerosa, vacilante, como de alguien arrastrado en contra de su voluntad a su inexorable destino.
Resolvió entonces que tenía que dormir antes de que amaneciera. Hizo un gran esfuerzo, mientras resistía los sonoros y molestos ronquidos de su mujer; la golpeó con el codo en repetidas ocasiones, para lo cual Elena se revolvía en el lecho emitiendo ligeros silbidos de su boca y de su nariz, y finalmente se rindió al sueño: un sueño intranquilo, despertándose varias veces.
Gerardo se levantó temprano, se duchó, se sirvió un poco de cereal con leche y salió sin despedirse de Elena, que aún dormía, rumbo al trabajo. En la oficina, con números y papeles sobre su escritorio, y su inevitable taza de café, se sentía más fatigado y desvelado que de costumbre. Le ardía la cabeza. Tenía un par de ojeras que sobresalían en su cadavérico rostro como dos oscuras lunas por debajo de sus ojillos hundidos. Sin embargo, pensaba constantemente en el hombre.
Esperó la noche. Intuía —cómo podría ser de otro modo— que Elena no sabía nada de los diálogos nocturnos que se desprendían de su pronunciada y normalmente constipada nariz.
Se hallaba nervioso. Creía comprender que en esa noche algo se develaría entre el hombre y la mujer. Miraba de reojo a Elena. Ésta, boca arriba, respiraba y resoplaba lanzando cavernosos sonidos guturales que emergían del fondo de su garganta. Encendió un cigarro y esperó recargado en el respaldo de la cama. Contemplaba el techo, las paredes, la escasa luz que se filtraba por la ventana. Fumó cigarro tras cigarro buscando que el humo se deslizara por la puerta abierta y no se estancara demasiado en la habitación. Se quedó dormido…
—¡Ya está! —casi gritó el hombre.
Gerardo dio un respingo y el último cigarro, prácticamente consumido, se desprendió de sus dedos cayendo al suelo sobre un pequeño manchón de ceniza.
—¿Estás seguro? —dijo la mujer un poco aturdida, aunque sin poder evitar un tono excitado y casi alegre.
—¿Qué he hecho? Dime, ¿qué he hecho? —dijo el hombre con voz quebrada.
—Has hecho lo correcto, lo que debías hacer, lo mejor para los dos —expresó la mujer, convencida de que lo que había hecho su hombre, cualquier cosa que éste hubiera hecho, había sido realmente lo mejor para los dos.
—No ha sido fácil, nada fácil —dijo el hombre lastimeramente, como desgarrándose en su interior.
—Lo sé, cariño, lo sé… —dijo la mujer compasivamente. Gerardo imaginó incluso a la mujer abrazar en su regazo al hombre.
—Tenemos que escapar, deprisa… Aquí están los boletos.
—No puedo. No puedo…
—¿Qué dices? ¿Vas a abandonarme ahora?
—Vete tú. No logro siquiera moverme. Tengo miedo, ¿no entiendes? Estoy confundida…
Al hombre le pareció que su mujer fingía. Fingía la voz. Fingía su supuesta vulnerabilidad, su aparente estado perplejo. Pero también fingía su cariño. Su amor por él. Y que todo lo realizado hasta ese momento sólo se correspondía por el vehemente deseo de ella. Un deseo oscuro. También a Gerardo le parecía eso. El hombre comprendió. También Gerardo creyó comprender. El hombre se aproximó, la miró fijamente, con odio, devorado por los celos, como un animal herido…
Elena soltó un grito sordo, ahogado, desesperado, apenas amortiguado por el peso de la almohada, que le obstruyó para siempre su constipada nariz, al tiempo que el jovial y animado ruido del despertador, como si de un ente con vida se tratara, sonó repetidas veces, anunciando con insistencia el amanecer. EP
______________
Edgar Aguilar es autor de Poemas de un loco (Editorial Praxis, 2016) y El hombre de la casa de al lado (La Zonámbula Editorial / Ediciones Cultura de Veracruz, 2017). Actualmente trabaja en su libro inédito Poemas de un necio. Se dedica a dar talleres de redacción y creación literaria.