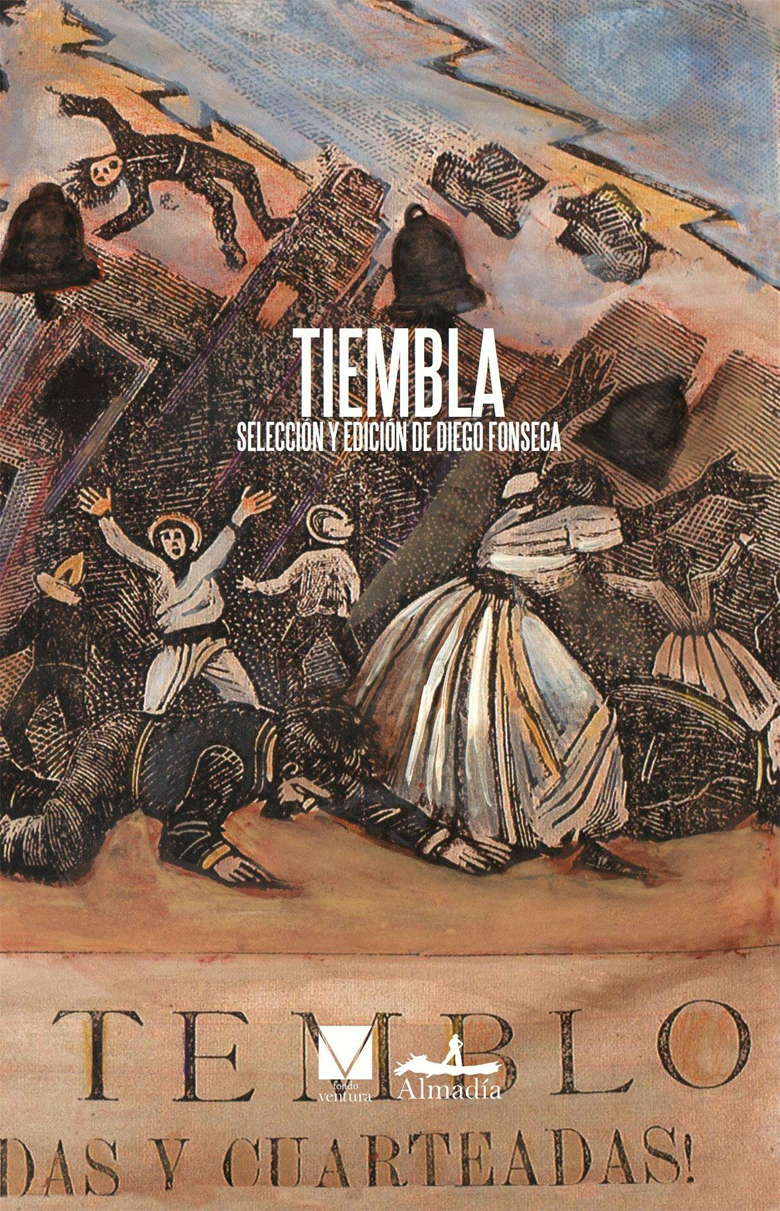#Adelantos: Tiembla, selección y edición de Diego Fonseca
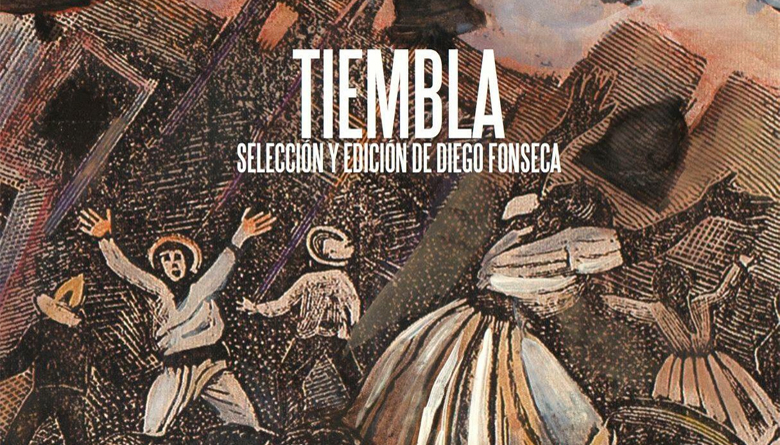




En #ADELANTOS les traemos fragmentos de novedades editoriales. Hoy es el turno de Tiembla, una antología de cómo vivieron el terremoto 35 autores. La selección y edición es de Diego Fonseca y el libro está publicado en Almadía.
PRÓLOGO
DIEGO FONSECA
RUIDO: SILENCIO
Estaba escrito que debería ser leal a la pesadilla que había elegido.
Conrad, El corazón de las tinieblas
Todo desastre tiene un sonido que lo marca. Pregunten. Antes, es el ruido de la cotidianidad –autos que van, risas de parque infantil, gorjeos–; durante, desatan su propia banda sonora –un rugido, un viento que argumenta, algo que se quiebra–; pero un tiempo después de sucedido, y justo antes de que vuelva alguna vaga idea de normalidad con sus ruidos, domina el silencio.
Los testigos de Fukushima dicen que una mudez definitiva se instaló en el aire justo antes del tsunami que se tragó a la planta nuclear en 2011. El mismo silencio cubrió la costa largo rato después del desastre. Chernobyl quedó condenada a un silencio mortuorio que dura hasta hoy. Hiroshima se apagó sin sirenas de alerta. He sentido un extraño hueco, como si los ruidos quedasen envasados fuera, en el Ground Zero Memorial de Nueva York. El mismo estado de suspensión parece dominar los cubos grises del Museo del Holocausto en Berlín, donde sólo se rompe el silencio si uno se anima a caminar sobre las máscaras de metal apiladas en un pasillo lúgubre.
El estado de shock que provocan las crisis puede incluir el grito histérico y el llanto inagotable, pero también un inevitable, desolador, increíble silencio, y algo de él ha de proyectarse cuando los contemplamos. Volví a Ciudad de México diez días después del Gran Temblor de la Chingada. Y apenas pisé las calles noté una ciudad en pausa. Como si el terremoto hubiera acabado con la voz de su multitud bochinchera y encogido los ánimos hasta convertir al Monstruo en un animalito tímido, metido para adentro. Tembloroso.
Cité a algunos amigos a cenar en la Roma, a unas pocas calles de Álvaro Obregón 286. Era un plan con todas las intenciones: suponía que, poniéndonos cerca, enfrentando una parte de la ciudad que había colapsado, algo podría ser conjurado. El miedo, la angustia o quién sabe, el silencio que atoraba en la garganta llanto y palabras.
La conversación en el restaurante comenzó con morosidad, como si todos estuviéramos envueltos por el aura negra de los sepelios. Aquí el sepelio era comunal, innombrado, uno donde se mezclaban las vidas de las gentes –que algunos vieron irse– y la muerte de un sentimiento colectivo de comodidad, donde todo lo conocido había desaparecido.
A medida que avanzó la charla, algo del conjuro de la tristeza se disipó. Mis amigos son mal hablados y putear es un buen modo de perderle el respeto a la muerte, así que unos y otros fueron de a poco dándole palos al miedo, contaron su cagazo, cómo se llenaron de mierda, del horror de que la puta vida se les fuera en un hálito, del susto de la chingada, pinche terremoto del carajo.
Pero no abatieron la postración hasta que empezaron a hablar de los sonidos del terremoto. Yo creo recordar que dije aquello del silencio que precedió a Fukushima, pero estoy seguro de que alguien contó que aquí la Tierra no avisó callando a los pájaros y a los perros. Apenas se desató el Gran Temblor de la Chingada, contaron, hubo una banda sonora única: la ciudad rugía. Los edificios se quejaban y no había casa que no pareciera a punto de partirse en seco, me dijo Wil. Edurne me contó que las personas lloraban en pánico con los ojos abiertos, pero como si fueran ciegas pues parecían no poder ver nada más que la desesperación colgando en el aire. Camilo insultó, colombianísimamente, al hijueputa planeta durante cinco minutos, inmóvil en medio de una calle. Apenas terminó el bruto sacudón, los gritos de los primeros rescatistas voluntarios llenaron el ambiente: Juan Manuel, que había ido hasta un lugar como reportero, vio la desesperación en las caras de los vivos y una calma horrenda en la de los muertos. Jacob nunca había visto tanta solidaridad mezclarse tan pronto con el horror inmediato.
Las alarmas se dispararon. El desespero era agobio acá e histeria allá. Luego se alzaron los puños –otra vez un silencio, de otro tipo– y las voces de las familias y medio país comenzaron a hacerse notar en las televisiones y las redes. El gobierno habló, pero tenía una voz apocada, y más que mando y autoridad, parecía actuar un susurro culposo, ahogado por la vocinglería de los enojos.
Ruido y silencio son intercambiables. Quienes rescataban pedían silencio para escuchar ruidos. Cualquier sonido significaba vida; el silencio era el mensaje de los muertos a los vivos. Para los que sobrevivieron, en cambio, el silencio final, el de la conversación íntima, llegaría recién cuando ya no quedaron réplicas, vivos por hallar, cuerpos que recoger. Allí el silencio fue el mensaje de los vivos a sus muertos.
* * *
Los terremotos son catástrofes naturales pero también son fenómenos políticos. Todos hablamos del Gran Temblor de la Chingada de Ciudad de México, pero pocos lo hacen –y yo casi no– del Gran Temblor de la Chingada de Oaxaca el 7 de septiembre. O de cómo fue otro Gran Temblor de la Chingada en Morelos. Y cómo, también, se sintió chingadamente de la chingada el sismo en Chiapas. El municipio de Juchitán de Zaragoza quedó reducido a una masa de hierros retorcidos, tambores de lata aplastados, madera despedazada y escombros y más escombros apilados en un foso. ¿Quién disputará a los setenta mil juchitecos que la chingada no estaba allí para llevárselos a todos a inicios de septiembre?
De Axochiapan, donde se registró el epicentro del sismo del 19 que golpeó a CDMX, no sabemos más que la información básica y, esto es, que allí se registró el epicentro del sismo del 19 que etcétera. O ni eso, porque mientras el Servicio Sismológico de México dijo al inicio que Axochiapan fue el epicentro del sismo del 19 que etcétera, su par de Estados Unidos lo corrió unos metros: el epicentro del sismo del 19 que etcétera, dijo, estuvo en San Felipe de Ayutla. Da igual: en Axochiapan viven treinta mil almas y hay apenas tres mil en San Felipe de Ayutla. Para el mundo no existen. De modo que a la prensa le ha resultado más sencillo correr el cursor y colocar el epicentro del sismo del 19 que etcétera directamente en Puebla, a secas.
Las cosas suceden a tanta velocidad hoy que ni el desastre da privilegios. Doce días después de que el 7 de septiembre el sur de México temblase como flan, la grieta que corta una porción de Ciudad de México hundió a los demás temblores en un olvido lento. Hubo que hacer esfuerzo –debo hacer esfuerzo– para recordar que a inicios de septiembre había gente aplastada, patrimonios perdidos y futuros jodidos para cientos de miles de mexicanos en el sur del país. Bastó que se jodiera el Monstruo para que el Gran Temblor de la Chingada cambiase de domicilio y quedase apropiado por la capital.
Soy un producto político: sé dónde está el poder. Y esos pequeños lugares son productos políticos: saben dónde está el poder. Un pueblo chico es un pueblo que quedó fuera del mentado tren de la historia. Un estado más o menos pobre al sur no es la capital macrocefálica de una nación. Ciudad de México es una metrópolis global, conocida en las calles de Moscú y en las chabolas de Johannesburgo. Oaxaca y Chiapas suenan a destino exótico para el oído de los turistas indigenistas y biempensantes del Primer Mundo. San Felipe de Ayutla podría ser una iglesia para un lector confundido. La pobre Axochiapan no suena a mucho más que a medicamento para la tos.
Por eso el Gran Temblor de la Chingada será recordado siempre el 19 y no el 7: porque Oaxaca y Chiapas y Morelos y Puebla se parten a menudo, por la Tierra o por los hombres, pero es demasiada poca cosa comparada con El Monstruo. El trazo genérico, grosso modo, que se hace el ciudadano promedio, tiene esa brutalidad tosca. Oaxaca es más o menos pobre, Morelos es más o menos pobre, mientras que CDMX es rica. En Puebla hay gente que va a misa, CDMX es territorio de mirreyes que hacen pilates. Chiapas es casi Guatemala, CDMX es México.
La Tierra puede reclamar a cualquiera –tan perfecto su crimen–, pero cuando retumba bajo los pies de los pobres puede matar con mayor seguridad o condenarte a una existencia todavía más pobre si sobrevives. Como Chiapas es esa condición que nadie quiere tener –miserable–, su Gran Temblor de la Chingada es menos Gran Temblor de la Chingada que la urbe que reclama la fama y la gloria mientras exista humanidad. Oaxaca queda demasiado lejos de Antara Polanco, toma demasiadas horas llegar. Morelos es el México de siempre, de algún modo: el que está con los pies en la tierra. San Felipe de Ayutla es un cartel en una carretera que no vas a ver si pasas con el auto a ciento treinta por hora. Ciudad de México es el Olimpo donde una casta superestructural de poderosos vive en un Olimpo autorregulado, a doscientos metros por encima del suelo, desde donde mira a sus ciudadanos con desprecio cínico.
¿Quién puede ocuparse de Oaxaca, Chiapas y Axochiapan y sus Temblorcitos de la Chingadita cuando todos los focos del mundo pueden llegar más fácil a la famosa Tenochitlan y declarar el suyo como el único, el verdadero, el famoso Gran Temblor de la Chingada? Yo lo hice. El Gran Temblor de la Chingada de Ciudad de México me llegó de inmediato. De Oaxaca y Chiapas supe de casualidad. No supe qué carajos era San Felipe de Ayutla hasta que San Google me respondió.
* * *
Dos días antes de aquella cena con amigos, había llegado a la ciudad y por las calles del centro, de Santa Fe, en la Condesa y Polanco, por el sur, ya cerca de Tlalpan, y en mi vieja Cuauhtémoc, la ciudad vivía envasada en una burbuja inusual. Tal vez fuera yo, pero no estaban los claxonazos con que los coches debaten las reglas de tráfico, los policías de tránsito no desordenaban más el desorden natural de la ciudad hablando a través de sus silbatos. De los restaurantes habían desaparecido los guitarristas vocacionales. No vi uno solo de esos insoportables organilleros vestidos con uniforme de guardia de zoológico. Se habían esfumado los cantores románticos. Ni una vez escuché el gaaaaaaaaaas ni a la chica que compraba colchones tambores refrigeradores estufas lavadoras microondas o algo de fierro viejo que venda.
¿Cómo se calla a una ciudad tejida para hacer ruido? En esos días supe, como otros antes, que la idea de la muerte –la que sucedió, vivida; la vigilia por la que puede suceder– se basta para dejarnos sin ánima. Dejamos de vivir en el ruido de afuera y nos metemos en el silencio del diálogo interior.
Durante esos días me dediqué a contemplar la mudez melancólica de la gente. Es un asunto de impresiones y no de ciencias, pero juraría que todos caminaban varios segundos más lento. Había cabezas gachas, tal vez algunas altivas, pero la mayoría no tenía los ojos abiertos: miraban más allá o más acá de algo, en un punto indeterminado pero fijo que más se parecía a una idea colgada del aire que a contemplar la aparición de un santo o el hallazgo de un milagro. No tengo encuesta que garantice la precisión de mi mirada, pero tengo la certeza de que los habitantes de Ciudad de México entraron en un diálogo personal con su propio destino.
Un terremoto es fortuito, el momento en que la naturaleza nos muestra cuán azarosos e inevitables son sus actos y cuán precaria es nuestra capacidad de evitarlos. Aquí mata más la mano del hombre –el narco, una guerra– que el planeta, pero al hombre podremos combatirlo con leyes o soldados mientras que la Tierra será siempre incontenible, la perfecta criminal, incapaz de ser modelada por una moral.
México vive montado sobre un territorio algo cimarrón. Por las costillas y el costado del país corre una falla, debajo de la capital se estira un tajo-herida-rotura y un lago rellenado que parece hielo blando. Hay un desierto criminal al norte y un collar de volcanes al occidente que la mañana menos pensada puede vomitar los intestinos del planeta sobre ciudades pobladas por millones. Y sin embargo, parece haber algo innato en la necesidad del hombre por desafiar los imposibles. Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente, escribió La Rochefoucauld. Pero sugiero que los habitantes de este desquicio de ciudad –¿de país?– se enfrentaron, treinta y dos años después, con la certidumbre de que ellos tienen decidido vivir encima de la muerte. Cualquier día a cualquier hora, la Tierra se encabrita porque es hora y medio México queda encerrado en el globo de silencio que precede y sucede a un temblor.
Y sin embargo, nadie se mueve mucho. ¿Han visto masivas mudanzas, por millones? No es privativo de México. Las personas vuelven a los lugares de donde la naturaleza se empeña en recordarles que no son tan bienvenidas. El Vesubio sigue rodeado de italianos protestones. Si alguna vez sucede The Big One en California, treinta millones de personas y una gruesa lonja de Estados Unidos acabarán bajo el Pacífico porque se coyuntaron varias fallas y una enorme presión subterránea. ¿Qué puede hacer quien vive en una isla proclive a ser barrida por tsunamis? ¿Mudarse cien metros más adentro para morir más tarde?
Hay una suerte de encabronada resignación o tozudez irremediable en quien acepta el sino de vivir en un mano a mano con la naturaleza cuando su única oportunidad de ganar es producto del azar. La Tierra temblará otra vez y si no has tenido buenos ingenieros para construir lo que te sostiene los pies, serás abono del limo subterráneo por no moverte. Y la gente no se mueve –no nos movemos. Se jode el piso y clavan la mirada en el piso, entristecen el ceño y vuelven, otra vez, a entregarse a un silencio existencial donde las preguntas de quién soy y para qué vine se sostendrán hasta que irrumpa la única, la mayor: y qué pasa si otra vez pasa –tiembla–, mañana, esta tarde, ahora.
* * *
En Et la vie continue, Kiarostami conduce a un viejo cansino hasta su villa en un auto destartalado. El hombre lleva con elegancia un traje gastado de pantalón y chaleco, quizás el único que posea. Cuando llegan, Kiarostami pide al viejo algo de agua para su hijo. La villa no es más que una aglomeración de restos de un antiguo caserío habitable en alguna parte de Irán. Un terremoto arrasó con las casas de adobe arenoso. Lo que quedó de ellas son unas medias paredes de las que sobresalen unos ladrillos como dientes torcidos y unos techos tan desgarrados que parecen jalados por las garras de un dios furioso.
El viejo vive ahí, no en la mejor casa –un desecho como todos, pero con terraza– sino en una de dos plantas tan despintada que, como las demás, sugiere que el pueblo nada más emergió del polvo yermo y que el terremoto en realidad no destruyó nada sino que reclamó lo que ya pertenecía a la tierra.
Hay terreno fértil unos metros más allá y tal vez otros palmos igual de arenosos, si es por gusto, unas millas más arriba, pero al viejo le dejaron esa casa, y en esa casa se quedará. No se moverá de la ruina en la que vive ni del suelo que la agita. Es de ese lugar. Por todo, a pesar de todo y contra todo, allí pertenece. A ese suelo, al silencio que lo rodea y los ruidos que lo rompen.
Pensé en él cuando veía a los habitantes de la Roma y la Condesa barrer sus aceras u ordenar las sillas de las salas para empezar otra mañana varios días después del Gran Temblor de la Chingada. ¿Por qué quien vive en el Monstruo decide quedarse en el Monstruo? ¿Por qué quienes viven en esos pisos de cristalería frágil vuelven a montarse en ellos, a encajarse entre esos muros, para que –hoy, mañana, en treinta y dos años– se les quiebren los techos y los cielos encima?
No estoy seguro de que, como al viejo del traje gastado de Kiarostami, la tierra les pertenezca ni que ellos sean hijos de esos polvos. Tampoco que quienes eligen volver a vivir en ese tajo-herida-rotura que cruza la Ciudad de México o la espalda volcánica del Pacífico –como si una Gran Serpiente habitase bajo el vientre de este país buscando alguna retorcida revancha– estén allí por algún pulso irracional, un pretendido y tonto juego de mártires contra las costuras invencibles del planeta.
Supongo que algunos no podrán marcharse, pero también sospecho que muchos se quedan por elección. Algunos temen más la hipoteca que un sismo. Pero otros parecieran elegir mirar feo el azar natural y los hados. En ellos, donde antes había un deseo ahora habrá enojo. Donde antes hubo elección tal vez ahora deba primar la determinación. No es heroísmo; quizá sí terquedad. ¿Quién, si puede, si no está atado por esos determinismos de pueblo milenario –o por los determinismos de los pueblos nuevos, como una deuda–, elige quedarse para que su casa sea su tumba futura?
Todos ellos se someterán a la experiencia del silencio posible cada vez que la Tierra, que aquí es el lomo de un cimarrón muy bronco, corcovee. Se partirán los suelos, desesperarán –y volverán a remover el polvo, enderezar los cuadros y levantar las sillas de los pisos a esperar el próximo paroxismo del subsuelo. Amor fati.
Este libro pretende conjurar de algún modo ese silencio, y los futuros: pensar el desastre, sus consecuencias. Ensayar sobre qué permanece constante aun cuando el piso se estremezca interminablemente como un bowl de gelatina. Cada autor debía trabajar sobre una idea: silencio, miedo, trauma, solidaridad, Fridas, conspiraciones, autoridad, futuros… Y cada idea debía tener un enfoque, en lo posible, distinto. Que cada aproximación permitiese mirar el sismo como un mapa único. La segunda idea fue amplitud. Ciudad de México es una urbe que pertenece al mundo, ya no a los mexicanos. Por ende, extranjeros y locales debían contar el Monstruo por su conexión con él. Todos quienes escriben aquí viven, vivimos o viviremos en este maravillosamente desastroso –y viceversa– suflé de ciudad. La mayoría optó por textos nuevos, y en casi todos esos casos la decisión parece haber operado de modo balsámico: mataron fantasmas, resolvieron un pedacito del dolor, abanicar el miedo otro poco más.
Los demonios siempre prosperan en el silencio, y una manera de acabar con ellos es la conversación, el murmullo en el ruido. Este libro es un somero –muy somero– aporte a la necesidad imperiosa de ver qué podemos –humanamente– hacer ante la determinación incontrolable de la naturaleza. Y eso nunca es poco: la Tierra podrá temblar, pero está en los humanos –sociedades, gobiernos, individuos– resolver qué hacemos antes y después de sus tremores. Amor fati.
- * *
En esa cena con Wil, Camilo, Edurne, Juan Manuel y Jacob, diez días después del desastre del Gran Temblor de la Chingada, el vino y el mezcal abrieron las bocas de a poco. Subimos algo las voces pero el clima general en la calle, donde hasta los autos rodaban con sordina, era el apocamiento, no funerario sino existencial. Hablar salva.
En medio de esa charla sólo una vez, sobre la medianoche, se rompió la letanía de las voces. Un niño pasó, vendía dulces y cigarros con su madre: ella o él echaron una broma pero fue el chiquillo –cuatro, cinco, siete años– quien cortó el aire parco que respirábamos con una carcajada. Breve, alta, cristalina: viva. Podría resultar banal y tópico adjudicar a la inocencia o a la inconciencia la llave para acabar con el miedo silencioso al destino, pero es posible que sean esas dos condiciones las que siguen arrastrando a millones a poner sus pies –y sus vidas– sobre la espalda frágil de un país.
DAÑO ESTRUCTURAL
- M. OLIVEIRA
Apenas abrí los ojos supe que no lograría seguir en la cama, un ansia animal me sacaba de ella. Me puse la misma ropa del día anterior, le sumé una sudadera vieja con capucha que tenía a mano. Hacía frío y pintaba lluvia, y salí a la calle antes que el sol. Mi barrio estaba desierto, no por la hora, por la catástrofe. A una cuadra de casa me topé con las primeras cintas amarillas que no permitían seguir por ahí o, más bien, indicaban que no era cauto: los edificios podían desmoronarse. Aun así pasé la valla de cintas y seguí al parque. Muy pronto hallé a un soldado y a un par de brigadistas. Estaban ahí para impedir el paso, porque pronto aquello se desbordaría de personas vestidas con botas y cascos.
Dos días antes, el martes 19, Ámsterdam, desde Laredo hasta Citlaltépetl, era la entrada a un hormiguero bajo ataque: adrenalina, ímpetu y caos. La cantidad de personas reunidas para ayudar entorpecía la remoción de escombros y la llegada de vehículos de rescate. Pero era difícil marcharse de ahí: algo profundo y milenario tiraba de nosotros hacia el desastre. No era morbo, era la esencia de la solidaridad, aquello animal que subyace en todo ser humano y que dos días más tarde me sacaría de la cama.
Me uní a la cadena. Me flanqueaban un colombiano y un gringo que desmitificaban, sin querer, la supuesta solidaridad suigéneris de los mexicanos. Durante horas pasamos hombro a hombro, mano a mano, los restos del edificio derrumbado. Esas horas sacamos escombros, movimos cubetas vacías, hicimos tres filas, después cuatro, más tarde dos. Las órdenes entraban en conflicto entre sí: éramos demasiados y la jerarquía que los ciudadanos establecimos aún no se consolidaba. Ese martes apenas vi al primer soldado cuando comenzó a caer el sol. Nunca hallé a la policía de la ciudad en todos los días que duró la operación de rescate en Ámsterdam y Laredo. El Estado no se hallaba por ningún lado, excepto en los restos de los edificios mal construidos que solapó.
Decía que me levanté, salí a la calle y me topé a un soldado y dos brigadistas que impedían el paso. Aquel era el primer círculo de control de los tres que tenía la operación de rescate. Les dije que venía a ofrecer mi ayuda, me pidieron esperar, otras dos personas ya lo hacían. Una de ellas era una chica menuda y rubia que hablaba español con acento eslavo. El otro era un norteño rollizo. Nos saludamos. Recuerdo sus caras pero no sus nombres.
Pronto llegó un voluntario desde el segundo círculo y nos preguntó a bocajarro: ¿Cuánto tiempo pueden quedarse?, los necesito al menos hasta la una. Luego entendí por qué: muchos sólo ayudaban unos minutos, un par de horas y se marchaban. Quizá sólo querían la foto, la experiencia, sacar el ímpetu de esa inclinación solidaria; quizá no tenían más tiempo. Lo cierto era que los voluntarios de un ratito no servían para el trabajo que nos iban a encomendar. Este requería cierto aprendizaje.
Me asignaron la bodega de herramientas, y no me quedó más que aprender el sitio de las cosas: polines, llaves Allen, cuerdas, diesel, palas, picos, pericos, hachas, cinceles, tapabocas, cascos, guantes, botas, lentes, impermeables, costales, cintas, pilas, linternas. La tarea básica era darle equipo a los voluntarios que llegaban y recibir el de quienes se iban. Además, recogíamos las necesidades del primer círculo de rescate, los que operaban directamente sobre el desastre, que muchas veces pedían herramientas que no teníamos. Entonces había que solicitarlas a otros centros de acopio. También indicábamos lo que nos sobraba para que vinieran de otros sitios a llevárselo. Estuve ahí doce horas. Lo que más repartimos fueron guantes, cascos y tapabocas, lo esencial para ayudar a remover escombros. Cuando empezó la lluvia, por la tarde, los impermeables fueron los más solicitados.
En mi puesto vi llegar una enormidad de voluntarios y a muchos soldados y a cadetes de la Policía Federal. Ni soldados ni cadetes tenían equipo, así que también se acercaron a la bodega a pedir de todo, como si fueran voluntarios improvisados. ¿Qué no deberían estar equipados y entrenados?, nos preguntamos los de la bodega, que ya éramos cómplices, y el silencio y la tristeza se impusieron. Me marché pronto, agotado. A las once de la noche de ese jueves 21, un par de rescatistas sacaron sin vida el último cuerpo atrapado bajo el cemento del edificio. Era la escritora Lorna Martínez Skossowska. Soldados y rescatistas entonaron entonces el himno nacional con el puño en alto. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Como muchos, la vi en Twitter.
Dos días más tarde caí en cama por una enfermedad de las vías respiratorias y entendí la importancia del tapabocas que no usé casi nunca. A la enfermedad la acompañó un profundo abatimiento del ánimo y la razón. Al cabo, un día desperté mascullando la respuesta obvia a aquella pregunta que surgió frente a los soldados sin equipo: pues sí, contesté al fin. Parte de la función del Estado es estar listo para responder frente a casos de emergencia. Se necesitan equipos, protocolos, gente capacitada. Pensemos en un caso obvio: los bomberos. Ese heroico cuerpo está entrenado y preparado para enfrentar un incendio. Por supuesto, no es viable mantener un cuerpo de rescatistas activo para eventos que suceden esporádicamente, como los sismos de gran magnitud. Pero sí necesitamos una reserva de rescatistas, aptos para responder a una emergencia. ¿Para qué queremos servicio militar? ¿Para defendernos de Estados Unidos? ¿Para pelear la guerra contra el narcotráfico? Las dos son guerras perdidas: nuestro enemigo son los desastres naturales y la corrupción.
Tengo una idea: un servicio civil de rescatistas; que jóvenes voluntarios se reúnan los sábados, obligatoriamente, a aprender primeros auxilios para salvar vidas. Esto permitiría que cuando los ciudadanos salgan a la calle con el ímpetu que vimos el 19 de septiembre, sepan, desde el principio, qué hacer. Sería útil no sólo en caso de sismos: ayudaría en inundaciones, incendios y otras catástrofes. Además, el Estado debería tener bodegas abastecidas de las herramientas primordiales para combatir desastres, no armerías. (¿Para qué guardar más fusiles? La violencia del narco se combate desde la justicia y la prevención, no en las calles.)
Cada tanto la naturaleza prueba la fuerza y la eficacia de las instituciones humanas. Durante los días de emergencia varios analistas decían que no existen los desastres naturales, que los desastres son causados por la corrupción y la falta de prevención humana. Por supuesto, es una exageración; hay eventos naturales frente a los que no podemos hacer nada. Pero también es cierto que varios de los edificios que no aguantaron las ondas sísmicas cargaban una larga historia de negligencia: no cumplían con las normas, bien porque los responsables corrompieron a los inspectores o porque estos simplemente no se enteraron de que en tal o cual sitio quitaron columnas estructurales, levantaron departamentos sobre escuelas, usaron materiales de baja calidad, ocultaron fallas estructurales ocasionadas por sismos anteriores y, como si nada, rentaron los departamentos con mala fe.
Los inspectores no fiscalizaron a los constructores y los ciudadanos no fiscalizaron a los inspectores. Una democracia sin fiscalización es imposible (su única posibilidad sería la buena suerte). Necesitamos que las instituciones hagan su tarea. Que otras instituciones vigilen que las primeras cumplan su cometido y, luego, que organizaciones ciudadanas (entre ellas la prensa), vigilen que los fiscalizadores fiscalizan. Sin ese esquema todo se corrompe. Ese es el mundo en el que habitamos los mexicanos: un país donde pocos se interesan por revisar que los servidores públicos hagan lo que tienen que hacer. Parece que quisiéramos que el proceso democrático gire sin ciudadanos que lo hagan moverse. Si nadie le sopla al rehilete, sólo queda esperar al viento, y el viento es más común que la buena suerte. No tengo duda de que la gran movilización ciudadana que vimos el 19 de septiembre se debió al estado de emergencia: o nosotros sacábamos a los atrapados o morirían entre escombros. Fue puro instinto de supervivencia y claro, ese no sirve para tirar al régimen de impunidad, un régimen que compra lealtades. Que no nos engañe la solidaridad frente al enemigo común, esa es una tendencia humana. No sería correcto envolvernos en el triunfalismo mediocre que dice: mira qué bien reaccionó la sociedad, mira cómo rebasó al gobierno. Si México se cae a pedazos es en buena medida porque no hemos sabido educar ciudadanos: pocos ven por los intereses comunes, todo es trabajar por los intereses propios a costa de los demás. ¿Que el individualismo es una enfermedad del capitalismo globalizado? Sin duda, pero esa enfermedad corroe más rápido la estructura de las sociedades débiles. No digo ni que México es pobre, ni que es ínfimo en el concierto global; esa es una mentira que sólo es capaz de afirmar quien no conoce el mundo. Digo que la sociedad mexicana es débil por su falta de proyecto común, su falta de organización y su profundísima hipocresía: somos racistas y xenófobos y clasistas pero no lo reconocemos. Somos machos y violentos, eso sí lo reconocemos, pero parece dar igual. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra virgen y nuestra historia, pero no vivimos a su altura. Nos llenamos la boca con grandes declaraciones pero no actuamos.
Tras el sismo es más fácil entender esta descripción: vivimos en un edificio con daño estructural (no sé si alguna vez tuvimos un edificio bien construido). No podemos irnos. Al menos, no todos. Así que tenemos que fortalecer los cimientos de esta ruina, corregir las fallas, levantar de nuevo sus paredes, cambiar las ventanas, todo desde adentro, entre grietas. El Estado mexicano, como lo conocemos, no sirve para vivir en democracia. Necesitamos otra educación, que enseñe valores democráticos como el respeto a las libertades de todos, la solidaridad (no sólo en emergencias), la honradez, la tolerancia; que enseñe a ser razonable y a explicar las propias razones en el debate público. No es justo vivir entre tanta impunidad; debemos reformar las policías, crear una fiscalía independiente y profesional y construir un sistema judicial que funcione.
Tenemos la obligación moral de establecer un régimen fiscal que vaya de acuerdo con principios de justicia distributiva claros y legítimos. Y para que la aplicación de los recursos sea la acordada, es precisa una auditoría fuerte. También habrá que repensar la representación democrática, porque nuestro parlamento está lleno de parásitos (las excepciones serán honrosas, pero no combaten la plaga, la alimentan). Es urgente enfrentar la destrucción del planeta y cambiar la política prohibicionista: ¿cómo es posible que gastemos tanto dinero y tanta sangre en luchar contra el tráfico de drogas? Tampoco hemos de seguir humillando a los indígenas y a los extranjeros del sur ni a los pobres ni a las mujeres. Los soldados sin equipo que se acercaban a la bodega de herramientas son un reflejo de esto que apenas bosquejo.
¿Cómo logramos lo que digo, en la práctica, más allá del discurso bonito o la enunciación? ¿Cómo hacemos para que el diagnóstico se vuelva método y el método práctica y la práctica un resultado que nos conforme, aunque sea un poco? No lo sé, quizás el principio es empezar a discutirlo en serio. Si cambiásemos todo, aun tendríamos que contar con muchos de esos corruptos o quienes han vivido bajo su mando para ejecutar acciones. Podremos cambiar gobiernos, pero necesitaremos miles de funcionarios para hacer el trabajo. Tendremos que convivir con la aceptación de que el cambio para hacer las cosas mejor necesita también de aquellos que las hicieron peor.
No podemos reeducar a los corruptos; quizá sólo nos quede educar distinto a los inocentes, porque ellos también habrán de entrar a este entramado de aberraciones. Sólo veo una salida: la contención, hacer cada vez más difícil el tráfico de favores, la prevaricación, el peculado. Y eso no se logra únicamente en las urnas. Se consigue a través de instituciones autónomas y con capacidades de fiscalización. Estas, además, deben encontrarse bajo la lupa de organizaciones civiles que vigilen los actos de los servidores públicos que conforman dichas instituciones.
Ayer, sin querer, me topé con los restos del edificio de Ámsterdam y Laredo. Paseaba a mi perro y, cuando me di cuenta, estaba parado frente a la calamidad. El primer piso aún se sostiene, el resto es aire. Ya no quedan escombros de los niveles superiores, las máquinas hicieron su trabajo hace tiempo, apenas rescatistas y soldados retiraron el último cuerpo.
Frente a las ruinas debería soñar con la reconstrucción o, mejor, con la construcción alternativa de un país distinto. Pero estos días no puedo, me he convertido en un pesimista: de estas ruinas que veo no se levantará un México justo, volverá la plaga de los egoístas, de los que urdieron (urdimos) la desgracia que presenciamos.
Junto a mí pasó una joven que corría a paso veloz, un auto tocó la bocina, el viento sopló y la tarde se enfrió como el universo. Me sentí vivo y de pie entre el desastre. Vaya que nos acostumbramos a todo, incluso a vivir entre ratas y aves carroñeras.