Pareja de cuentos
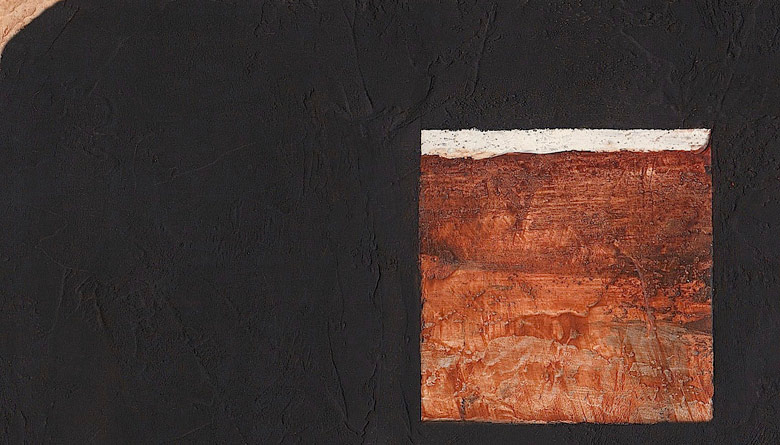




María Félix
Marshiari Medina
La esposa de Nicolás había fallecido un par de años atrás, y había sido enterrada en la parte más desolada del panteón, entre nichos abandonados y cenotafios ocupados por el viento, porque a Nicolás no le había alcanzado para más. En un escueto rincón, olvidado hasta por las arañas panteoneras, descansaba el recuerdo de la difunta. Nicolás aún podía sentir su presencia. Era como si la pobre mujer se resistiera a ser olvidada. Y su aliento, ahora tan lejano y perdido, susurraba de vez en cuando, tratando de musitar algo indescifrable que Nicolás no podía comprender, y eso lo entristecía.
Cada vez que la remembranza de la mujer germinaba del abismal silencio de la oscuridad, Nicolás sentía la urgencia de curar aquella nostalgia que le amorriñaba la garganta y se sentaba en una poltrona deshilvanada, prendía una veladora que brillaba dentro de un vasito de plástico rojo e iluminaba un solitario escritorio de madera. De un cajón a medio desfondar sacaba con sumo cuidado un pequeño retrato enmarcado en una lustrosa lámina de cobre.
Nicolás observaba con reverencia aquella fotografía y los ojos se le llenaban de lágrimas. La mujer posaba sobre el fondo blanco, arqueando una delineada ceja que resaltaba unos ojos negros, lunados y garbos, de mirada aterradora y displicente. Nicolás se sentía consolado al poseer tan íntima estampa de la actriz, y era entonces, cuando besaba el retrato de aquella dama y rezaba para que la imagen de su propia mujer desapareciera, para que el alma de la pobre no pudiera ver ni atravesar el tiempo. Y así, Nicolás, viudo y padre de un pequeño niño, se entregaba soñadoramente a los brazos de otra.
La traición era ingrata pero inevitable. Nicolás asistía al cineclub, todos los domingos por la mañana, para agazaparse en la butaca y mirar embelesado las películas de aquella mujer, que se reproducían dos o tres veces por semana. A Nicolás le gustaba contemplar mucho, pero mucho, ese rostro acrisolado y duro. No había hombre más feliz que él, siendo dueño de aquella mística imagen que se engranaba de continuo en su mente. Sentado en una luneta mohosa, con olor a cigarro y orín, Nicolás veía con reverencia las finas proyecciones que se difuminaban sobre la tela blanca.
Durante aquellos momentos, se imaginaba a sí mismo, flacucho y sin dinero, con la frente acanalada y una protuberante barbilla, joven pero viejo, sentado en el asiento trasero de un destartalado autobús, junto a la hermosa estrella de cine, camino a un mar arrinconado en un solitario puerto. Rumiando el encanto y misterio de aquel rostro, Nicolás se entregaba a la ensoñación de su amor imposible, decidido a amar por siempre a aquella reina. Así que la traición era ingrata e irrefutable.
Sin embargo, Nicolás sufría al acordarse de su mujer. Cada vez que llegaba a casa y veía las mejillas anquilosadas de su pequeño hijo, quien balbuceaba palabritas sueltas y curioseaba por todos lados, y era igual de escuálido que él, y tenía unos ojos verdes y cariñosos como los de su madre, Nicolás sentía un dolor áspero y salado que le punzaba en el pecho. Y las ganas de ser buen viudo y buen padre le nacían de repente, olvidándose por un momento de la hermosa diva, y hacía cuentas para contabilizar sus escasos ingresos para ver si podía ahorrar más de lo que podía, poniendo a prueba su terrible ingenio al solventar los gastos forzosos que le hubiera gustado no tener.
Dado el hecho de que sus ahorros eran mínimos, Nicolás, volatinero de un mal destino, no desayunaría en las mañanas y su merienda consistiría en una diluida agua de café para hacer frente a los ajetreos. No tomaría el autobús que lo dejaría justo enfrente del cineclub y caminaría más de una hora entre calles húmedas y descascaradas para llegar a tiempo a la primera proyección. No se compraría navajas nuevas para rasurarse, y afilaría un pequeño cuchillo de cocina para rasurar su cicatero bigote. Sus mocasines, viejos de tanto remiendo, seguirían andando con dignidad, reparándose a cada paso para no ceder al tiempo ni al desgaste. Nicolás zurciría con astucia y destreza cada pequeño destrabe que apareciera en sus camisas, y con aquellas más viejas confeccionaría ropones sobrios y pijamitas austeras para su niño. Solo, y tan solo en el día de su santo, se permitiría un pequeño lujo, algo como un par de suetercitos para el chiquillo o veladoras nuevas.
Así, esclavizado por su propia carencia, pasaría los días ahorrando algunos pesos entre los gastos y abonos del hogar para un disimulado plan que tenía en mente. Nicolás, consciente de su papel de madre y padre, tenía una turbia pero persistente idea: si no podía proteger a su hijo de una vida desventurada, llena de carencias y fracasos, quizá lo haría un nuevo nombre. Un nombre que sería como un amuleto curado del mal de ojo, inmune a toda adversidad y vicisitudes. Con tan solo evocarlo la bendición de la Divina Infantita lo favorecería. Un porvenir indulgente se trazaría bajo sus letras. Y privilegios y chiripas florecerían. Por eso, cada uno de sus desventurados ahorros y empeños estaban dirigidos a cumplir aquel noble propósito, y poco faltaba para que lo cumpliera.
Alfonsito, un joven mofletudo, de frente sudorosa, trabajaba en el registro civil y también asistía al cineclub cada domingo. Al escuchar el plan de Nicolás, le dijo: ¡Conmigo te arreglas! Muy elocuente y seguro, le prometió ayudarle con el pendiente. No habría problemas con el juez, ni trámites, ni papeleo, ni burocracia ni nada de nada. Con tan solo una discreta cooperación voluntaria los hilos reglamentarios se moverían y todo se arreglaría. ¡Chan cachanchán! Y poco le faltaba a Nicolás para ahorrar y poder cumplir su sueño. Ya resonaban en sus oídos las palpitantes campanitas del bonito nombre de su hijo, y su corazón aporreaba de gozosa satisfacción nomás al escucharlo: María Félix.
¿Y por qué no? Se preguntaba todos los días camino a casa, mientras recordaba el hermoso rostro de la actriz. ¿Por qué no? Se decía a sí mismo, mientras veía a su nene, que ya respondía con pasos apresurados y sonrisas llenas de migajas de pan, al nombre de la diva. ¿Por qué no? Le lanzaba a Alfonsito, cuando este, apenado e indignado, lo interrogaba sobre tan disparatada decisión. ¡Allá, tú! Le decía el resignado compañero regordete y le recordaba el conveniente monto de la cooperación. ¿Por qué no? Susurraba, sereno e imperturbable, cuando le acaecía como sombra el recuerdo de su esposa.
¿Por qué no y no? Gritaba desesperado, cuando su mujer comenzó a aparecérsele por las noches, pocos días antes de que registrara al niño. La pobre mujer, delgada como el marchitado tallo de una margarita, le sonreía tristemente, reprochándole su traición. Nicolás no podía protegerse de la visión y lloraba desconsolado, confundido entre la devoción a la actriz y el amor que una vez le había tenido a su esposa, mientras esta se paseaba por el cuarto, debilitada como la luz de una luciérnaga, y se acercaba con cuidado a la camita de su pequeño niño y le acariciaba con su transparente dedo la inofensiva mejilla, y luego se desvanecía con el primer suspiro del amanecer. ¿Por qué no? Le espetó, jubiloso y desafiante, una noche él a ella. ¡Porque no! Le contestó, con una explosión de suaves destellos, la débil alucinación.
Pero poco importaron aquellas noches de delirio fantasmal para disuadir al intrépido Nicolás de su propósito. El 8 de abril, Nicolás fue al recinto del registro civil, buscó a Alfonsito entre los desvencijados escritorios de la apretada oficina, llena de papeles y secretarias lánguidas, y lo encontró muy agitado y con la respiración más pesada que de costumbre, comiendo una raquítica torta de frijol. Alfonsito apresuró al escuálido Nicolás a un pequeñito cuarto donde había una inexplicable letrina, percudida y con un agrio olor arcano, de “uso exclusivo para el personal”, y lo apresuró a hacer el intercambio. ¡Chist, que no te oigan! ¡Ahí viene alguien! ¡Chist, escóndete, escóndete! ¿Viene completo? ¡Sí, sí, todo! ¡Chitón! ¡Sshh!
Todo fue más fácil de lo que Nicolás había imaginado. Pero como si hubiera cometido el peor de los robos, salió corriendo del lugar, para seguir corriendo entre calles y edificios desmoronados, y con los pulmones asfixiados de tanto aire, se escondió en un pequeño rincón para ver ante sus ojos desorbitados una nueva acta de nacimiento, reluciente y apostillada, firmada con un pintarrajeado y mal trazo, que estipulaba que el pequeño hijo de Nicolás y su mujer, nacido sano y vivo, el día tal de tal mes, era registrado bajo la jurisdicción del juez como: María Félix Arrevillaga López.
¡No podía estar más claro! Por fin el papel ese daba testimonio de todo aquello que Nicolás había deseado poseer y congregar desde hace meses. Por fin, María Félix era su hijo, veneración involuntaria de lo misterioso. El niño representaba ahora no solo la evocación de su amor eterno a aquella hermosa e inigualable mujer, sino que también era el juramento vivo de su devoción. Prueba máxima de la unión entre la actriz y Nicolás, María Félix comenzaría una nueva vida.
Y efectivamente, el nombre del niño causó sensación. Entre risas, la gente admiraba su impasible serenidad cuando se presentaba con tan extravagante nombre. No hacía caso a guasas, ni socarronerías. Por más que entre picardías y risas le dijeran la Doña, la Doñita o María Bonita, el niño se sonreía y les sonreía a todos. Era tal su cordialidad que destilaba un santo halo de dulzura. ¿Idiotez o bendición? Se preguntaban algunos. Pero María Félix permanecía tranquilo e impasible como las tibias aguas de Xochimilco. Efectivamente, el oráculo de Nicolás se cumplía a la perfección.
Y mientras María Félix crecía, sondeando el camino de la gracia y la buena suerte, Nicolás seguía yendo al cineclub, cada domingo, para adorar a la enigmática actriz, ícono de sus alabanzas. Aquellas delineadas cejas, aquella misteriosa altivez y aquella lozana cabellera, lo seguían cautivando. No podía dejar de admirar la nariz perfilada, ni la avasalladora blancura de su piel. Pero las proyecciones eran cada vez más viejas, y las caminatas para llegar al cineclub eran cada vez más largas. Aquella belleza, incapaz de doblegarse al tiempo, comenzaba a ser para Nicolás un dulce perfume que se agriaba. María Félix se convertía en un niño cada vez más parecido a su madre, e inevitablemente, Nicolás observaba desconcertado aquellos pequeños detalles de su rostro que con mayor frecuencia le recordaban a su mujer.
Una tarde, cuando la luz del sol comenzaba a bajar por entre la cabellera del cerro Iztaccíhuatl, Nicolás cayó en la cuenta de que, desde que había registrado al niño, el fantasma de su mujer nunca más se volvió a aparecer. Y fue entonces cuando extrañó la triste mirada de su esposa. Y deseó volver a tocar su frágil cuerpo de buganvilia, y sus manos extrañaron acariciar su cabello ralo, suave como un pollito. Y se encontró recordando aquellos ojos grandes pero taciturnos, de un verde amanecer intenso, que le sonreían tímidamente. Y se acordó de que, junto al retrato de la hermosa actriz, tan pero tan fría y lejana, estaba el retrato de su esposa: una descolorida fotografía, apolillada de tanto polvo, que apenas dejaba vislumbrar una figura vaporosa y triste.
Nicolás sintió la necesidad de mirar aquella fotografía de nuevo. Pero no pudo porque sintió pavor. Un abismal torrente de lágrimas comenzó a bañar sus pestañas. Y su corazón empujaba entre sus cavidades para esconderse entre sus pulmones. Y la nítida visión de su esposa se le apareció en un recuerdo. Era olor a café y bolillo. Era dulce de anís y leña al fuego. Era la sensación inconfundible de sentirse rodeado de miles de luciérnagas que flotaban en la noche. Era algo que se había olvidado que existía. Y sin más, tumbado en el frío piso, abrazando el retrato con desesperación para que el recuerdo nunca más se fuera, se declaró a sí mismo: Esto sí es amor de veras. ~
Crónica de una abducción en el Zócalo de la Ciudad de México
Alexander Ganem
Ramón sudaba agriamente, las axilas le picaban presa de sus nervios inflamados mientras estaba formado en la interminable y castigosa fila, bajo la sombra del asta bandera. Cabizbajo, miraba el sol turbio desde la gruesa plancha del Zócalo. Puro polvo de orines y olor a perro muerto naufragando entre dos nadas de planchas de concreto prieto y duro como la desollada dentellada de la cacariza realidad. Vendedores endiablados, hombres de cara rancia y cansada, todos ojerosos e hinchados, deambulaban de un lado a otro con un ánima de escándalo y verbena lépera y relajienta.
Ramón había estado vendiendo cables en la mañana, el negocio se estaba cayendo de a poco; claro que habían tiempos mejores que recordar, pero la crisis económica y la malvada ley contra los pobres y su morra no lo dejaban en paz, y ahora hasta se había puesto panzona la muy rezongona, y él nomás haciéndose bolita y ladrando pa’ dentro. Yo pa’ qué quiero un hijo ahorita, cómo se te ocurre mensa, decía Ramón, tenías que ser una escuincla de esas lobas, nomás de acosadora ahí atrás de mí sin soltarme. ¡Mira nada más, ahora resulta que me quieres fregar con un chamaco! ¿En qué habíamos quedado eh? A ver, dime tú, ¿en qué quedamos? ¡Vete con tu domingo siete allá con tus papás! ¡Allá que te aguanten ellos que te trajeron a jorobarme a este mundo cochino! ¡Tan bonito que nos la estábamos pasando y ahora, ya valió! ¡Y que conste que es por tu culpa eh! ¡Cómo se te ocurre! Yo ya te había dicho que a mí no me la ibas a aplicar, ¿sí o no te dije, eh?… te dije bien clarito lo que pasó con la China y no, le dije que no, así de plano le dije y no pudo, nomás no pudo enjaretarme al escuincle. Yo soy libre, no estoy listo, me voy cuando quiera, aquí nada me retiene mi chava, ¡quihúbole! Mientras esto oía la noviecita, del coraje nomás lo veía con unos ojos rojos furiosos y le decía vas a ver cabrón… ¡chinga tu madre ojete! Luego se ponía a llorar quedito, sorbiéndose los mocos como en ayuno del alma. Ramón contestaba orondo con su silencio burlón y meneaba triunfante y rítmico sus enormes caderas. Jajajajajaja, decía Ramón. Y ahora, se acuerda que hace un año, cuando la cosa andaba bastante mejor, hasta se había comprado una guitarrita Guilby allá por la calle de Mesones, y aquella vez, con un amplio panorama de naderías frente a él, se dijo: “Qué bárbaro… esos que toman la decisión de vivir tan sueltos, tan bonitos y tranquilos, qué envidia… ¡Ahhhhhh!”. Y de esa manera, anchuroso, se distanciaba con vulgaridad de toda asunción coherente y concreta de lo que transcurre.
Ramón permanecía callado la mayor parte del tiempo, odiando a todo mundo y haciendo pausas innecesarias entre cada lamento de frase que espetaba, como si de gargajos sanguinolentos se tratase. ¡Ash! Ya no voy a pensar en eso, mejor ya no voy a pensar, pura mamada alien sale de esta cabeza decadente, ¿tú qué crees? Tú eres mejor que yo, ¿o nooo? Ándale, dime cómo le hago mi chava. Y ella, la noviecita, con los pies hinchados bajo las tiricientas piernas de bulimista, se le quedaba viendo con asco y tremendo fastidio. Cada vez eres más idiota, más idiota que la primera y la última vez, vete al chingado diablo mamón. Y ahí terminaba la discusión y empezaba la caterva de falacias histéricas lanzadas por Ramón, el futbolista crispado, el padre omiso a conciencia, el amante de brevísima pasión, con su vientre lépero e inflamado, formado ahora en la filita para guarecerse del sol bajo la sombra del lábaro patrio, esperando para presenciar el concierto más sonado del año: Soni Yuk en el baño gigante de la HHH Plaza de la Constitución de la Ciudad de Mexihtli, cuna de Huitzilopochtli. Para engomar más la cosa, se prometía desde hacía semanas la presencia del erudito Jaime Maussan, quien, según se decía, haría declaraciones evangélicas que cambiarían para siempre el curso de la historia. Pus a ver, se decía Ramón, escéptico.
La plancha del Zócalo estaba abarrotada de pobladores de todas las formas y tocados, viejitos raboverdes y curtidos obreros de ojos amarillentos, vendedores y señoras de enormes chichis que les llegaban hasta el nacimiento del ombligo, varios policías hechos de gravillas marranas con su miseria bien uniformada, niños de panza tlipuda y hormonales ninis malabaristas, intelectontos snob y algunos extranjerillos de piernas elefantiásicas y pecosas, con la cara coloreada al vivo carmesí como si fueran camarones añejos. Alegre el ambiente, alegre la gente y que chingue a su mami el que no se ría, pensaba Ramón complacido. Ahí yacía el populus, adorado por la socarrona veleidad de esta ciudad obscena y adelantada a su tiempo, vuelta un catálogo de ideas fijas y humor involuntario.
Mientras el sol enjundioso curtía encanijado a los asistentes entusiasmáticos y bendecía sarcásticamente a los que a la sombra de la bandera se guarecían junto con toda la chamacada vuelta un coro de feos bebés renacentistas, Ramón, sin atinar a decir nada de nada y sufriendo en ese preciso instante una implosión obscena que le ascendió por el esófago hasta salir expulsada hacia los aires por vía de unos fagocitados rastros de inmundicia dantesca, tuvo una sensación: sintió que alguien, desde una lejanía primordial, lo estaba mirando punzonamente como quien dice y en eso, como si un sortilegio de imán obrara sobre sus dilatadas pupilas, sin poder resistir ante tan intenso llamado, volteó en dirección al Creador sin alcanzar a entender lo que allá arriba veía.
Entre la sangre acumulada en sus retinas resecas bajo los efectos de un innato rigor mortis, vislumbró… ¿será? ¡Sí, ay güey, ay cabrón, sí son! ¡Oh milagro! ¡Ad misericordiam! Vio unos blancos objetos, rutilantes platillos llameantes aposentados entre las tremendas nubosidades de lluvia, suspensos monumentalmente sobre el paraíso de la tarde citadina, sobrevolando el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Será sueño? ¿De verdad están aquí? ¿Tenía razón mi madre con sus cartas astrales y sus cursos de Metafísica 1, 2 y 3 del sabio Cony Méndez, con todo su cuenterío sobre Blavatskis, yug yoguistas, Maussanes y gordos que vencen con su inherente voluntad fantasmas chocarreros a fuerza de desgañitados alaridos de opereta? Ramón, en la subyugante soledad de su pensar ontologizante, no alcanzó a maldecir siquiera algo que pareciera una respuesta cuerda ante el mensaje inalterable y omnipotente que veía descansar en el cielo. ¿Alguien más lo ha visto? Creo que no. ¡Bendito Dios! Y su noviecita no estaba para verlo con él, se había alejado prefiriendo formarse en la parte trasera de la fila (donde se había encontrado con una amiguita). Y Ramón, que a sus 35 años tenía por gracia de aquellos siniestros y blancos visitantes un regreso a edades preternaturales jamás visitadas por bufón alguno, tuvo una revelación; se fajó bien la camisa bajo la enorme barriga y sin chistar, inspirado, se dirigió al final de la fila en busca de la noviecita, que con sus mejillas hundidas lo saludó con una sonrisa amarilla y burocrática y no tuvo siquiera tiempo de esquivar el gordo golpe que el macilento Ramón le conectó en pleno buche mordelón. ¡Ándale culera, pa’ que veas que tenía razón! ¡Puño pa’ que arda! Jajajajajajaja…
Certeramente pantagruélico fue aquel golpe cobardemente lanzado contra la indefensa calavera de la chiquilla encinta, que se bamboleó por los aires ante la mirada horrorizada de la amiga, quien no hizo otra cosa que tragarse un grito como de rata lastimada por la caída barroca de un terror sin forma sobre sus espaldas. Sobra decir que una breve muchedumbre, tras presenciar la acometida, se dirigía ya a darle merecido ajusticiamiento al traslúcido Ramón, que cual Pípila, se disponía a soportar el castigo de aquellos filisteos con un estoicismo de asceta. Nomás tantito, ya merito, ya merito, se decía de a muertito ante la inminente venganza popular, sintiendo ya los primeros cocos del respetable cayendo sobre su mollera.
Así, nuestro héroe se vio a sí mismo sumido en la alucinación totalizadora del espectáculo festinado por medio de su puño tiñoso y a punto de ser vuelto mártir por vía del linchamiento inminente. Listo para ver el fin de sus días, se sintió regresar en un vertiginoso viaje a la semilla hacia un estado de total inmersión en la nada, habiendo incluso creído destruir de un solo golpe las exigencias sociales encarnadas en la mandíbula tiesa de su noviecita linda. Los golpes caían iracundos sobre la giba de Ramón cual si de un millar de diluvios apocalípticos se tratase. En medio del borlote encanijado, la luz del mundo se le iba apagando para siempre, mientras divisaba con su ojo gelatinoso, tal vez por última vez, los maravillosos objetos flotantes sobrevolando las grisáceas nubosidades citadinas.
Empero, planes de divina autoría, arcanos misterios que en todo tiempo nos circundan, reservaban para Ramón la gracia de un designio bosquejado más allá de los confines siderales. ¡Oh excelsa magnanimidad de los destinos que derrama su luz sobre un mar de seres decadentes y burlones! Justo en el momento en que despedía su último halo vital, el abultado Ramón sintió un súbito tirón en el cuero sudado de la espalda y, de golpe, comenzó a elevarse por los aires entre miles de agujas de colores, viéndose arrancado de las tiesas garras de los encolerizados diablos prietos que ya buscaban desmembrarlo frente a Palacio Nacional. Y he aquí que el pueblo —horrorizado ante aquella visión bíblica de los platillos celestes en la que apenas ahora reparaban, impotente ya sin la carne del energúmeno compatriota entre sus manos vengadoras y viéndolo elevarse sin dignidad hacia los confines del tiempo/espacio en pos de aquellos serenos visitantes estelares— lanzó grandes alaridos de espanto que se dejaron sentir en pronta elevación por los aires. La verbena del linchamiento cambió entonces por los alaridos desgañitados e histéricos. Todos señalaban en dirección de los cielos apuntando hacia la flotilla de objetos voladores que, gráciles y en perfecta formación, miraban el entero mapa del mundo desde una lejanía cinematográfica y estetizada a la francesa. En su ascensión, Ramón pudo sentir incluso cómo los alaridos del populacho acariciaban sus pies con una dulce musiquilla cosquilleante que se le metía por los poros. Jijijijiji, se divertía Ramón ante todo aquello.
En el suelo, muy abajo, sin percatarse de nada, la noviecita lloraba quedamente, como siempre, ciega ante la visión de su Adán sifilítico que se elevaba descalzo en dirección del reino de los magullados y le dirigía ahora una mirada retadora como diciendo ora sí cabrona, aquí tienes a tu creador desnudo, de cara al sol, llevando su evangelio ahí donde nadie lo conoce, donde todo es polvo de estrellas, reino de nadie, hecho a la medida de hombres torvos y tarados que despreciamos nuestro pasado y nuestra estirpe futura; vemos sin miramiento nuestro atroz rebaño de cachorros destrozados, lamemos su desgracia y nos reventamos las entendederas a fuerza de masturbarnos con futilidades ígneas y delirantes, y luego, sin pena, incluso diligentes, cavamos cráteres tallados en vetusto estiércol y fundamos monasterios donde ritualizar el oprobio y la depravación. ¡Ay de mí! ¡Pobre desgraciado! A ti, a ustedes, entrego pues estas sempiternas palabras como testamento compartido de obras inicuas, han de cargarlo de ahora en más porque yo ya me voy y no volveré nunca más a estas tierras donde nadie me requiere, ¡adiós mundo cruel!
Mientras la obesa escultura se elevaba hasta perderse entre los cielos como si de un globo a la deriva se tratase, absorbido por el fulgor de luces nítricas emitidas por las naves interestelares, la golpeada Filomena (que así se llamaba la novia de Ramón), se había sentado a descansar en la sombrita con el labio floreado, viendo cómo la gente tomaba fotos del acontecimiento aquel y pelaba los ojos queriendo ver más allá de lo evidente. El maremágnum de voces y cuerpos era imparable. ¡Santo!, gritaban unos, ¡ay Dios mío qué pedo!, se oía decir a otros, ¡milagro!, ¡fin del mundo!, ¡ayyyyyyyeee! Y las campanas de la catedral sonaban con estrépito, ¡arrepiéntanse cabrones!, ¡aguanten cumbia ñeros que me quiero bajar!, ¡ora sí ya valió madres! Y el mundo iba y venía, disolviéndose un poco más en cada viaje.
Mientras tanto Filomena, sorda y cansada ante aquella pléyade de insensateces delirantes, miró al cielo alcanzando a ver por última vez las patas hinchadas del tremendo Ramón, y con sorna, sin mover apenas los labios, musitó un delicado “pinche pendejo” que, perdiéndose entre la turbamulta tremendista y grasosa, selló con su leve verdad aquella estampa del renacimiento tercermundista, la tarde en que los aliens se llevaron a Ramón. ~
——————————
MARSHIARI MEDINA (México, 1983) es escritora y traductora. Estudio Letras Inglesas en la UNAM y ESL en California. Ha publicado en revistas como Este País, ERRR-Magazine, Nocturnario y La Hoja de Arena.
——————————
ALEXANDER GANEM (Ciudad de México, 1983) es licenciado en Estudios Latinoamericanos (UNAM) y especialista en Historia del Pensamiento Económico (UNAM). Actualmente cursa la maestría en Filosofía de la Ciencia, también en la UNAM. Ha publicado cuento y ensayo en este suplemento cultural.













