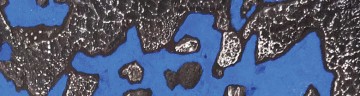PROHIBIDO ASOMARSE: 1818. A doscientos años de Frankenstein





Hace doscientos años, las vidas transcurrían en relativa inmovilidad. Cruzar el océano, por ejemplo, era una aventura que sólo los ricos y los desesperados emprendían. Parecían tener tiempo, aunque si se considera la actividad febril del imperio y la vida diaria de los trabajadores, la imagen se resquebraja. India empezaba a mostrar signos de cambio y la agitación en otros países era señal de que el mundo, así como había sido dividido por las potencias, colapsaría. El exilio, la guerra, las invasiones y los ataques perseguían a millones de seres humanos en una cacería interminable. Aspiraron a la utopía y obtuvieron el progreso.
La decadencia de las ciudades —en los barrios obreros las condiciones de existencia eran inhumanas—, el relativo aislamiento en el que vivían, muchos en suburbios alejados del centro de la ciudad donde trabajaban, las largas jornadas laborales y el azar del transporte, incluso los recientes hallazgos de los peligros domésticos que enfrentaron, para no hablar del tedio transformado en virtud, son piezas para armar apresuradamente el contexto en el que Mary Wollstonecraft Shelley da vida a su “creatura”. El 2018 celebra el segundo centenario de Frankenstein.

En 1818 la situación de las mujeres comenzaba a cambiar. Su lucha para crear sociedad civil tiene un capítulo señalado en el sufragismo. Desde entonces las mujeres son responsables del cambio más profundo para transformar nuestro mundo. Lo hacen todos los días y, aunque todavía soportan condiciones prehistóricas, las victorias civiles han modificado irreversiblemente la cultura de la complicidad “paternalista”. La carrera de Mary Shelley coincide con esta lucha.
Frankenstein es una novela “icónica”, como quiere el adjetivo en boga. Si ha logrado trascender no sólo se debe a su aspecto sobrenatural —de manera similar a Lázaro, la “creatura” resucita—, sino también a la reflexión que estimula sobre la naturaleza humana. Frankenstein no es un autómata que juega ajedrez en un salón rococó. La aspiración a crear un ser semejante al hombre daba impulso a esos artefactos melancólicos, pero la llama no alentaba sus mecanismos. El monstruo, en cambio, levanta la vista y contempla el cielo nocturno que lo mira fijamente con su ojo de plata. En la misteriosa lejanía fulgen las estrellas.
—¿Por qué aquí y no allá? —se pregunta intrigado y se detiene a escuchar el rumor cósmico.
—¿Quién me puso aquí? ¿Quién ordenó este lugar y este tiempo?
Al contrario de la concepción prevaleciente de lo monstruoso como privado de inteligencia, Shelley propone un monstruo que razona y que, por tanto, es auténticamente humano.
El monstruo tiene pánico. Por eso sale a vagabundear por las calles de noche. Con suerte se le adelantará a su asesino. Lo auténticamente monstruoso es crearlo para negarle sus derechos. Pero sólo de esta forma puede justificarse lo que de otra manera sería despojo.
Se ha dicho que el monstruo es una perla barroca. Como ella, es irregular. Es informe, arbitraria y sus ondulaciones de cera derretida subvierten la redondez de las perlas convencionales. Las barrocas disuelven el círculo a favor de la disimetría ondulante del abulón. Lo monstruoso admira y espanta porque es inusual. Su naturaleza consiste en la sorpresa. Es algo fuera de proporción. Desmesurado.
Pero lo monstruoso no sólo se refiere a quienes son la excepción para hacerlos célebres al señalarlos —el caso del hombre elefante viene a la memoria—, sino que, al distinguirlos, los juzga. Lo monstruoso define un territorio moral. Ni siquiera la más violenta “otredad” es tan ajena como el monstruo. Y es que para ser realmente horrible, un monstruo debe representar cuanto anhela secretamente quien lo contempla.
Dada la percepción de lo monstruoso no hay más remedio que subvertir la fuente de tal juicio. Frente a quienes condenan al monstruo, Shelley lo acoge acaso porque lo considera más próximo que los forjadores del imperio. La libertad, el amor, la independencia laboral, son ideales que la autora reivindica en una época en la que tales demandas, más si son formuladas por mujeres, son percibidas como algo monstruoso. ¿Pueden estas certezas profesionales tener correspondencia ficcional en la inteligencia del monstruo que se percata de lo que las convenciones ocultan? La conciencia no lo libera pero le abre un camino para denunciar cuanto considera necesario corregir. Ojalá lo monstruoso se limitara a su aspecto de Halloween y no se extendiera a la segregación, uno de los temas que resuena en la novela.
Frankenstein participa de una tradición que incorpora al gólem, cuya sombra alargada se extiende sobre los costados de las casas en Praga. Frankenstein es también un ser creado por la voluntad del hombre, pero a diferencia del gólem, la “creatura” ha sido despertada del helado beso de la muerte sólo para abandonarla a merced de fuerzas contrarias. La decepción concentra la pesadumbre del monstruo que aprende una dimensión esencial de ser humano mediante el dolor que lo colma. Allí donde los sentimientos actúan, hay humanidad. El aspecto atroz de la “creatura” oculta una vida interior que contrasta con la fealdad externa en su pureza y sencillez, un alma cándida, abierta al amor. El monstruo desea satisfacer su necesidad de aprecio que, al serle negada, será la causa de su perdición. El monstruo abre la caja de Pandora. La sensación de ser, de estar atado a una identidad, se transforma en una aspiración. La vinculación instantánea se ha interrumpido mediante el escrutinio de la razón sin compromisos, y lo que revela es ingrato: la civilización de lleno es monstruosa en un sentido del que la pureza de la “creatura” la salva.
A juzgar por su confianza en la ciencia, hace doscientos años Occidente debió ser más optimista. No había meta que la ciencia fuera incapaz de conquistar. Había usurpado el papel de Dios. Pero Shelley utiliza el mito de Prometeo, quien llevó a cabo esa hazaña en el origen de la humanidad y a cambio de sus servicios fue condenado desde entonces al suplicio de alimentar con sus entrañas a las aves de presa. La escritora conocía el poder del mito como estructura y símbolo, y lo hacía hablar con un tono contemporáneo, que puede haber envejecido en estilo pero no en sustancia.
Buena parte de la fama de Frankenstein se debe al misterio de la literatura gótica pródiga en umbrales. Pero la novela de Shelley se une al futuro señalando nuevos caminos entre los cuales la creación de inteligencia artificial es un proyecto en el que ahora mismo algún Dr. Frankenstein trabaja. Hasta ahora los robots no son mucho más que artefactos. En cambio, el ser que se contempla a sí mismo y adquiere conciencia enciende una energía, una conexión que hasta el momento elude a la investigación y que consiste en superar la programación para dar el paso a la conciencia. El traslúcido mundo de las fantasías futuristas ha llegado hasta este aniversario para llevar más adelante el anhelo prometeico.
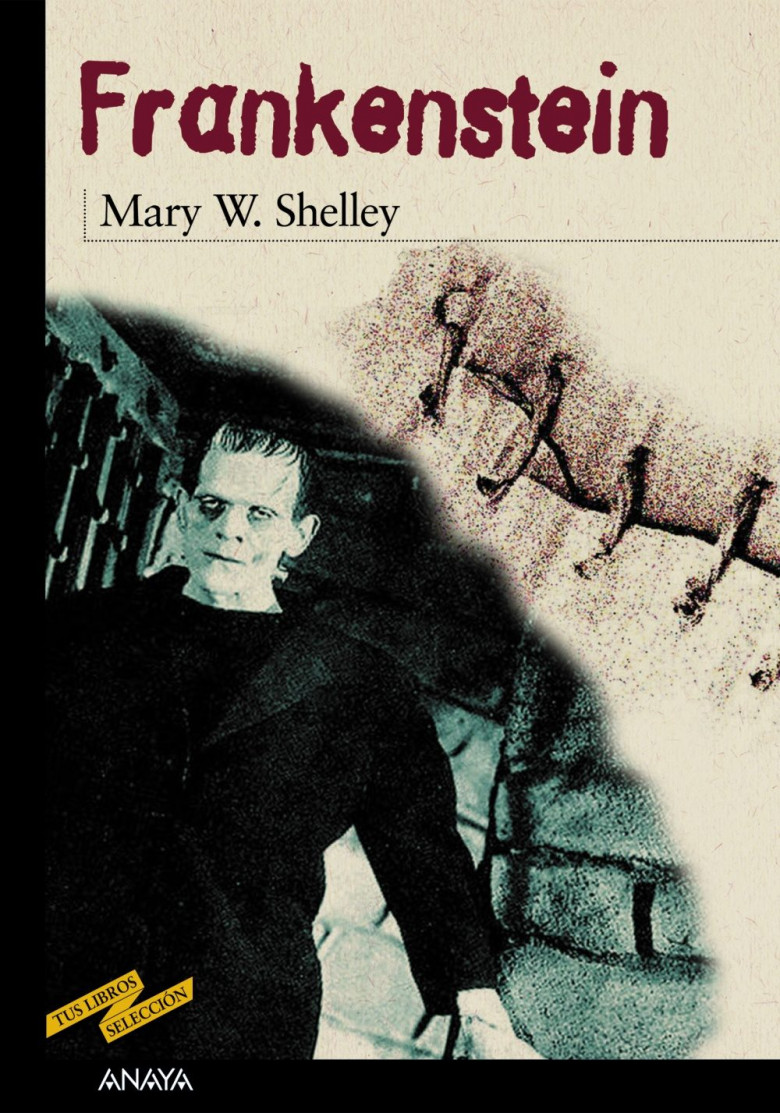
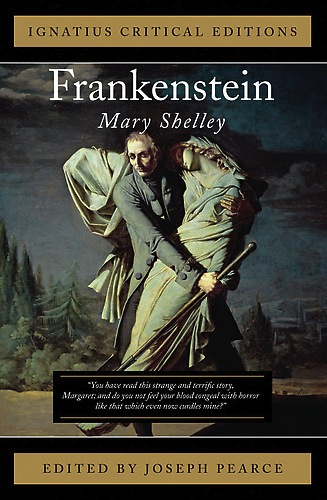
La progenie de Frankenstein aparece actualizada en Blade Runner, donde el ser desolado y trágico, demasiado humano que es éste, ahora pertenece a la última generación de robots destinados a destruir lo que los ha hecho posibles. Estas nuevas transformaciones son indistinguibles del ser humano. Incluso hay la sospecha de que, al igual que Frankenstein, además de inteligencia los androides tienen sentimientos, una cualidad que requiere tiempo. Sin embargo, para acceder a la precisión fulminante del robot dotado de inteligencia artificial habrá que esperar décadas. No importa, porque Frankenstein no tiene edad.
Convertido en una máquina vengadora y subyugante, el último modelo de Frankenstein, depurado de alma, está atento exclusivamente al fin que se propone. Liberada del laboratorio del que ha podido huir utilizando el arma de la seducción, Ava —la nueva Eva— se apresta a reemplazar al hombre imperfecto, bestia brutal y sentimental a la vez. Encadenada a otra suerte de fatalidad que es la inteligencia pura, la robot de Ex Machina jamás se aburrirá. Más sabia, ha relegado el libre albedrío al pasado, cuando un ser imperfecto e inconforme soñaba con alternativas. El monstruo auténtico es el que mejor representa el espíritu de la época, hoy al parecer ajena a una conciencia ética.
Quienes alertan contra la creación de inteligencia artificial por los peligros que entraña no se han detenido a pensar que nacer es todavía más absurdo. Y peor aún: sobrevivir. EP
___________________
Bruce Swansey cursó el doctorado en Letras en El Colegio de México y el Trinity College de Dublín, con una investigación sobre Valle-Inclán. Su publicación más reciente se titula Edificio La Princesa (UNAM, 2014).