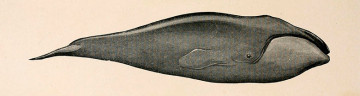#Crónicas: Volver a Veracruz
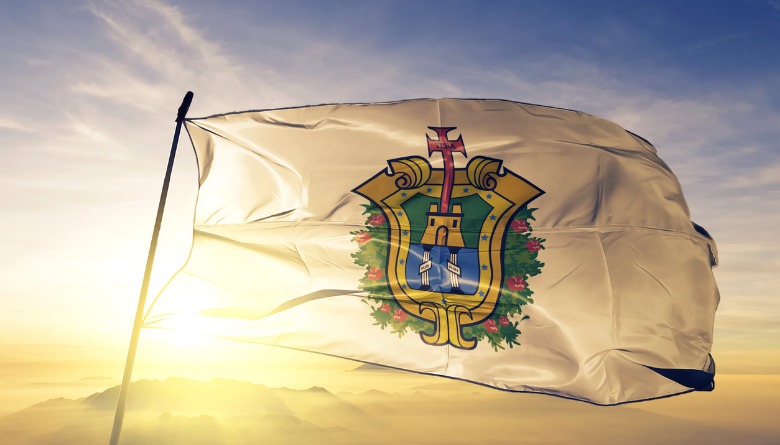




Es la hora de arreglarse. La camioneta libró los obstáculos del camino y hemos llegado al Hato pasadas las cuatro. Falta poco para que sea momento de ir por la Virgen. Yo todavía no sé qué significa eso. La gente se desplaza, apresurada, de un lado a otro, afinando detalles. El vestido. El peinado. En el ambiente flota ese aroma herbal distintivo de Veracruz: olor a regaderazo fresco, a champú y al jabón con el que las señoras espantan el cansancio de media tarde.
Pienso en mis tías jarochas y en su olor particular cada 24 de diciembre y la víspera de Año Nuevo. El pelo mojado: la expectativa de un momento importante. Esencia de jazmines. Fragancias Maja si el año fue generoso. Presentarse limpias y perfumadas. Toda veracruzana sabe que cualquier fiesta, para que sea digna, debe venir precedida de un buen baño.
En El Hato, las celebraciones dedicadas a la Virgen comienzan el 11 de diciembre al atardecer. Los habitantes se congregan en una de las casas, donde reparten velas para guiar la procesión. La imagen de la guadalupana es transportada a lo largo de la ranchería en brazos de una multitud que reza y canta. El sonido de las voces se acompaña del rasgueo suave de las jaranas. Estamos en el epicentro del son jarocho, en plena región de Los Tuxtlas. Es diciembre, pero el clima aquí es perfecto. Este es un lugar para quedarse a vivir.
*
Me dijeron: Vamos al Hato, Veracruz, y yo no quise preguntar más. Hay hatos por todos lados, Veracruz sigue siendo un estado campesino y ganadero, y a mí no me importaba si era El Hato, Alvarado, o El Hato, Acayucan. Yo amo a todo Veracruz por igual. Que fuera El Hato, municipio de Santiago Tuxtla, fue una sorpresa. Una genial.
La carretera a Santiago dista mucho de ser perfecta, pero podría ser peor. Qué bueno que ya dijo Andrés Manuel que ahora sí vamos a tener caminos decentes. La desviación a Tres Zapotes, esa sí, está cercana a la desgracia. Las lluvias han hecho de las suyas y hay que bajar despacito, adentrándose en lo que solía ser una selva y que hoy es un conjunto de urbanizaciones desperdigadas en medio del verde. De Tres Zapotes para El Hato todavía faltan cincuenta minutos. Hay que agarrarse bien de donde se pueda porque el camino está salpicado de pequeñas pozas inundadas.
Me siento segura en esta camioneta que de pronto se vuelve anfibia. Equivocamos la salida dos veces y es necesario desandar trechos. Me toca poner la música y elijo Alejandro Sanz. Los noventa. Vuelvo a tener quince años. Nunca me fui de Veracruz.
*
El Hato es una ranchería de entre ochenta y cien casas, extendidas en superficies verdes que obligan al citadino a replantear todos sus principios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo puedo vivir tan lejos de este cielo, de este aire?
Respeto demasiado mi vocación antropológica como para atreverme a escribir una etnografía a partir de la mirada superficial a la celebración de una noche. Prefiero la estructura de una doble crónica de viaje: lo que miro y lo que avienta mi reflejo al asomarme al pasado. Turista. Metiche. Antropóloga de mi propia invención.
El Hato no aparece en Google Maps ni en la extinta Guía Roji, mas su existencia ha quedado asentada en dos tipos de registros virtuales. Primero, la página de las tejedoras de El Hato, un grupo de artesanas que hoy ostenta cierto renombre por la belleza de su trabajo. Segundo, porque El Hato es, en esencia, una comunidad fandanguera y musical. La familia Utrera es originaria de esta zona; de hecho, es Camerino Utrera quien nos recibe en su casa. El Centro de Documentación del Son Jarocho ha subido a Youtube una decena de videos de interpretación de diversos sones en El Hato. Todos los nombres que hoy resuenan al hablar del son jarocho aparecen en alguno de estos videos. Siquisirí, Chuchumbé, Tío Costilla. En las imágenes, detrás de los jaraneros se asoman vehículos de la época: combis y vochos. De nuevo, los noventa. El verde es el mismo que hoy contemplo, aunque los árboles están más tiernos. Todos los músicos son jóvenes. No quiero alardear falsa juventud, pero en esos años yo era apenas una niña. 1995. Tenía nueve años y pocos intereses. Al mismo tiempo, el son jarocho bullía a todo lo que daba, a pocos kilómetros de la ciudad que todavía considero mi casa: Xalapa.
*
Después de la procesión, vienen los rezos: los misterios del Santo Rosario. Es el velorio de la Virgen. El espacio es estrecho, pero caben todas las rezanderas y alguna que otra metiche, como yo.
Somos pocos los de fuera. Alguien me cuenta que quince o veinte años atrás esta fiesta para la Virgen era un evento de gran alcance. Algo así como una Candelaria indie. Venía gente de todos lados y acampaba en el monte. Filas y filas de casas de campaña, aseguran. Me cuesta trabajo creerlo.
Lejos de los rezos, en el patio y en la cocina, comienzan los preparativos del fandango. Desde el día anterior se cocinaron los tamales. También hay pozole. Cuando, días después, yo le platique a mi mamá que sirvieron pozole, ella me dirá que esa es una costumbre muy nueva, que cuando ella era niña únicamente mondongo.
En medio del escampado del patio, descansa la tarima. Todavía no llegan todos los jaraneros. Están ahí los Utrera, pero falta Gilberto, el de Mono Blanco, al que todos llaman “El Mono”. Yo no. A mí me impone. Mi relación con el son jarocho ha sido siempre de mucho respeto. Interpuse una distancia que yo consideraba saludable, pero que vista en retrospectiva quizá solo me impidió un disfrute más pleno de este arte que en el fondo no es otra cosa que un tremendo, hermoso desmadre. Prefiero no pensar en eso ahora.
Otra cosa que mi mamá cuestionará es por qué le digo Jato al Hato, si la hache es muda. Porque así le dicen todos allá, respondo. Se le hace raro. En este punto, un lingüista me corrige: No escribas Jato, es mejor [‘xa•to]. Ah que los lingüistas y su alfabeto fonético.
*
Conforme avanza la fiesta, los temas emergen. Entiendo por qué hay tantos antropólogos enclavados en esta región. Hay intereses para volverse loco. No habría espacio suficiente en las bibliotecas para la cantidad de tesis que podrían nacer aquí: migración, agroindustria, trabajo artesanal, religiosidad popular… son jarocho. No hay escape al son jarocho.
Cualquiera que haya vivido, durante los últimos años, en esa ciudad a la que los más optimistas todavía llaman “Atenas veracruzana”, estará familiarizado con el son. Los más afortunados pudimos ir a la Candelaria alguna que otra vez. Algunos incluso aprendieron a bailar: café con pan / café con pan.
A mí me tocó ver el son jarocho desde niña. Mi papá ha dedicado gran parte de su carrera académica a estudiarlo, y a mi mamá siempre le gustó mucho el relajo. En casa no era infrecuente que las reuniones terminaran con un raspado de quijada de vaca y el zapateo en una tarima improvisada.
Me acostumbré a los soneros, aunque siempre en calidad de espectadora. Los admiraba, viéndolos atentamente desde las penumbras. Pero un fandango espontáneo que emerge en mitad del follaje tropical, eso nunca lo había visto. Una celebración de soneros para soneros, donde la frontera entre artistas y público es ilusoria.
Apenas me doy cuenta de que yo nunca había ido al son jarocho, el son siempre había venido a mí. Un poco fuera de contexto. Así es como recuerdo aquellas interpretaciones tempranas y las que llegarían después, al paso del tiempo. Son de Madera sobre el escenario neoclásico del Esperanza Iris o Patricio Hidalgo en el café zapatista al que voy con mi amiga Ale. Fuera de contexto, sí. Teatralizado. Una orquídea arrancada de la selva y obligada a vivir en la maceta de un departamento.
Es en El Hato donde por primera vez abandono esta sensación de montaje. La tarima colocada sobre la tierra le da al zapateado un sonido hueco. En mi necia idealización del campo veracruzano, me empeño en creer que es un golpeteo distinto del que se escucha cuando la tabla está puesta sobre el cemento. Es más bonito, me digo, abandonando toda objetividad.
*
La verdad es que yo siempre quise vivir en un lugar así. Había olvidado hasta qué punto la región de Los Tuxtlas es mi lugar favorito sobre la Tierra.
Yo crecí en una ranchería, aunque solo de manera indirecta. Fui niña de ciudad, pero desde chica me acostumbré a las historias que contaban mis tías. La anécdota de cuando mi abuelo atropelló a un marrano y su dueña salió a perseguirlo con una vara, o la del primo Meño, que se volteaba los párpados para asustar a todos en medio de la selva. Historias de ríos y lagunas que a mí no me tocó conocer y que a pesar de ello, o quizás por eso, se me antojaban. Los cuerpos de agua de La Chorrera, que hoy se llama Jesús Carranza: un lugar idílico, imaginario, tan lejano para mí, que tuve que conformarme con un recuerdo ajeno. Mi abuelo Margarito ya había perdido todas sus tierras para ese entonces, y el rancho de La Chorrera pertenecía a un pariente con el que mi mamá no se hablaba.
Me gusta pensar que El Hato es algo así como esa memoria materializada en el presente. Así eran los atardeceres, pienso. Así las aves y el sonido de las besuconas. Los palos mulatos con sus palitos nuevos y su piel quebrada. El paso suave de los cochinos que se remojan en el arroyo.
Durante el viaje alguien me dijo que se notaba que ese era el Veracruz que yo más quería. También me dijeron que me veía feliz.
Feliz, yo, solamente en Veracruz.
La felicidad es una ranchería de ochenta casas donde se puede tenerlo todo. El verde de la ceiba y el son jarocho. Es decir: todo. Durante una noche, por lo menos, que no es poco.








_______
Alaíde Ventura Medina es antropóloga y escritora. Nació en Xalapa en 1985, a donde volverá tarde o temprano. A los veinte años se mudó a la ciudad de México, donde se gana la vida escribiendo. Trabajó varios años para Canal Once y ha colaborado en medios como Televisión Educativa y Time Out. Le interesan las historias, todo tipo de ellas. Obtuvo el Premio de literatura juvenil Gran Angular 2018. Twitter: @amiguiz