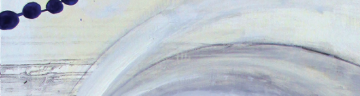La provincia inmutable: un clásico desconocido





Durante las últimas décadas, la crítica especializada en la poesía de Ramón López Velarde ha trabajado con una grave omisión bibliográfica. El libro que el lector tiene en las manos, uno de los más sensibles e inteligentes que se han escrito sobre el poeta de Jerez, se publicó en Italia hace casi treinta y cinco años y durante todo ese tiempo ha sido prácticamente ignorado por los expertos en el tema. En 1981, cuando la Casa Editrice G. D’Anna, en colaboración con la Università degli Studi de Florencia, lo dio a conocer, por cierto en lengua española, como parte de las ediciones del Istituto Ispanico della Facoltà di Magistero, todavía estaban en activo los principales estudiosos de la obra de López Velarde de la generación pasada: Octavio Paz, por supuesto, que siempre que pudo retocó e hizo correcciones y añadidos a su famoso ensayo de 1965, incluso hasta el año de 1991, cuando publicó una segunda edición revisada; Allen W. Phillips, que en 1988, un cuarto de siglo después de su esencial estudio, “retornó”, como diría él, a un tema del que tanto sabía; José Luis Martínez, quien en 1990 lanzó su segunda y definitiva edición de las Obras, publicada por el Fondo de Cultura Económica, que incluye una historia detallada, año por año, de cuanto asunto de relevancia hubiera ocurrido en relación con el poeta de La sangre devota. Poco antes, cuando se celebraron las fiestas del centenario del nacimiento de López Velarde, que presidió el propio Martínez, nadie se acordó del libro de Martha Canfield. Continuadores de estos estudiosos, la mayoría de los investigadores que siguieron, al ignorar su existencia, no hicieron ningún esfuerzo por conocerlo.
Y no es que nadie hubiera dicho nada: en junio de 1983, un escritor tan conocido como José Emilio Pacheco manifestó su entusiasmo por el libro en un lugar tan notorio como la columna que mantenía en la revista Proceso (el texto se llama “La patria espeluznante” y está recogido en La lumbre inmóvil, volumen editado por el Instituto Zacatecano de Cultura en 2003; Martínez, por cierto, siempre pendiente de tomar nota, dejó pasar la mención sin registrarla.) Se trata de una reseña elogiosa, en la que La provincia inmutable se presenta como “una interpretación lúcida, original y estimulante”; si bien yerra al describirlo como “un ensayo de crítica literaria a partir de Freud revisado por Lacan”, cosa que no es, Pacheco plantea con nitidez las principales ideas de la compleja lectura de Martha Canfield. El estudio lo convence al punto de proponerse apoyar su tesis principal aportando algunos datos sobre la vida y la personalidad de las mujeres que marcaron la existencia del poeta.
Alguien podría justificar la omisión de la crítica argumentando que, ya que el libro no ha sido precisamente asequible, lo normal es que no se haya conocido como debería, pero ni siquiera eso ha sido así, o no al menos durante los últimos años: es verdad que desde hace mucho es difícil dar con un ejemplar de aquella única edición italiana, de tapas amarillas y menos de ciento cincuenta páginas, pero el estudio de Martha Canfield ha podido leerse, bajarse de internet e imprimirse sin el menor problema desde hace por lo menos un lustro porque forma parte de la Biblioteca Virtual Cervantes, donde ha estado accesible para todo el que se haya interesado en él.
Desde luego que nada de esto importaría si habláramos de un libro marginal, de modestas aportaciones al conocimiento del más querido de nuestros poetas. Con la concesión del Premio Ramón López Velarde a su autora, poeta, catedrática universitaria y traductora nacida en Uruguay en 1949 y establecida en Florencia desde 1977, y una de las principales autoridades en la obra de algunos autores como Jorge Eduardo Eielson, Álvaro Mutis o Mario Benedetti, se ha vuelto urgente leer su libro y acaso inaugurar, a partir de su aparición en México, un nuevo capítulo de la discusión que cíclicamente enciende la obra del poeta jerezano, con más razón ahora que asoma en el horizonte el año de 2021, cuando conmemoraremos el centenario de su muerte.
Este libro, que se imprime por segunda vez en seis lustros y por vez primera en México, no solo es uno de los más sensibles e inteligentes que se han escrito sobre la poesía de López Velarde sino también uno de los más audaces. Rico en ideas e interpretaciones, lanza algunas osadas hipótesis que merecen ser divulgadas y discutidas con toda seriedad. Los intereses de su autora se centran en dos aspectos que corren paralelos y de cuando en cuando se entrecruzan a lo largo de su estudio: por un lado es un perceptivo análisis estilístico; por el otro, una penetrante lectura psicoanalítica del caso velardiano. La provincia inmutable: Estudios sobre la obra de Ramón López Velarde está dividido en cinco capítulos, que representan los grandes ejes temáticos de la obra en cuestión: la provincia, la mujer, la amenaza (o zozobra) que significa su encuentro con la metrópolis, la muerte y “La suave Patria”, su poema nacional. Además de Freud, para los intereses de lectura psicoanalítica, o Tomás Navarro Tomás y Oreste Macrí, para precisiones de orden métrico, Canfield acude a una lista generosa de autores, la mayoría de los cuales no habían sido utilizados para leer a López Velarde, como Gaston Bachelard o Jacques Lacan, Roland Barthes o Georges Bataille, pero también algunos lingüistas, sociólogos, historiadores, filósofos y psicoanalistas como Charles Bally, Stefano Agosti, Giovanni Amoretti, Melanie Klein, Francesco Alberoni, Pierre Klossowski, Norman O. Brown y Lewis Mumford, entre otros.
El desarrollo de sus exposiciones en el campo de los usos lingüísticos y retóricos resulta francamente admirable. De entrada es llamativo que el análisis de estilo desarrollado por Martha Canfield posea un importante grado de sofisticación especializada y al mismo tiempo se conserve legible y transparente. Ejemplar en todos los sentidos resulta la lectura que hace de “Mi prima Águeda”, uno de los poemas más logrados de López Velarde. Cualquiera puede darse cuenta, por supuesto, de su arranque naturalísimo, que a algún crítico le ha parecido como de prosa; de la profusión de apariciones de la letra o subrayadas por el uso de la expresión “la o por lo redondo”, o del deseo y la carnalidad ocultas en el luto de la prima de los ojos verdes y las mejillas rubicundas. Pero hay que tener los conocimientos y la sensibilidad de Martha Canfield para percibir muchas otras singularidades que hacen de ese poema —una especie de “grave sonata monocorde”, como ella lo describe— una de las obras en las que las habilidades poéticas de Ramón se manifiestan con el máximo esplendor: no solo su asonancia sostenida o la repetición “masiva” de la vocal o que hemos mencionado, y que hace que todo el poema resuene, dice ella, “como una prolongada interjección, una ¡oh! de admiración y desconcierto ante la naturaleza contradictoria e inquietante de la prima”; también sus rimas interiores y su cadencia homologada, matizada por la irrupción de palabras agudas en posición de cesura, e incluso la aparición de un solo verso esdrújulo y uno solo agudo, que tienen, cada uno por su parte, una función que cumplir en el discurso: el primero, para introducir a la prima Águeda; el segundo, para que el poeta se presente a sí mismo.
Canfield añade que en el poema “¿Qué será lo que espero?”, dedicado a Fuensanta, aparece un uso vocálico semejante pero esta vez con la letra a, como ocurre en sus versos finales: “ara mansa, ala diáfana, alma blanda / fragancia casta y ácida”. En este caso es interesantísimo cómo la palabra “casta”, según señala la especialista, funciona como un “centro de irradiación fonosimbólica” que imanta hasta los últimos rincones del poema y abona a los efectos de su eficaz transmisión emotiva. Visto un poema contra el otro, podemos apreciar de qué manera “la o de la tentación [en el caso de Águeda] responde a la a de la castidad [de Fuensanta]”.
Si tiene facilidad para descubrir y seguir la dirección de las polisemias, es decir, los diversos sentidos de algunas palabras y el efecto de su ambigüedad en el significado del poema, Martha Canfield posee un oído sutil para las paronomasias, como cuando escucha la relación que hay entre “jerezanas” y “generosas”, que para otros pasaría inadvertida. De cuando en cuando nos hace observar equivalencias fonéticas que provocan confusiones semánticas deliberadas, como la que ocurre entre la frase “la zurda ciencia”, usada por Ramón, y “la absurda ciencia”, que es lo que la investigadora nos explica que la frase dice implícitamente; o como cuando afirma que la expresiva frase “paño de ánimas”, que aparece en la primera página de Zozobra, está “calcada” del sintagma “paño de lágrimas”. Por otro lado, en la frase “misas cenitales” adivina la expresión “misas genitales” y apoya su hipótesis en el hecho de que el poema en que aparece abunda en la letra g, ya sea como grafema o fonema (siguiendo, aquí sí, a Lacan).
En otro género de observaciones, nos hace notar cómo “La suave Patria”, “el más fragmentario de los poemas de López Velarde”, es una obra con “continuas iteraciones de palabras y de grupos fónicos, aliteraciones y rimas internas, todo lo cual da al conjunto una fuerte impresión de unidad musical”; o nos explica que en unos versos como “me parece que por amar tanto / voy bebiendo una copa de espanto”, la rima que hay entre “tanto” y “espanto” sirve “para sugerir que […] el horror deriva del exceso”. Asimismo es reveladora la explicación de la preferencia del poeta por el oxímoron, una vez que López Velarde ha asumido lo que la especialista llama su “escisión interior”, sobre todo porque esa figura corresponde con el hecho de que sus sentimientos son “esencialmente contradictorios”.
Algo parecido ocurre con respecto a las diversas etapas de la obra velardiana, que la catedrática de la Universidad de Florencia sabe leer como partes de un desarrollo lógico de maduración y crecimiento, y lo hace con palabras siempre sugerentes y hermosas. Eso es así, por ejemplo, en la página en la que coteja, ejemplifica y abunda en el cambio que se ha obrado entre el primero y el segundo de los libros de López Velarde, y en la que escribe cosas como esta: “Si La sangre devota era la búsqueda del tiempo perdido, Zozobra es la búsqueda del minuto perdurable”. O cuando observa que mientras que en el primer libro “la sangre aparecía frenada y casi anulada”, en el segundo “corre libre e impía”.
La relación de La provincia inmutable con la crítica es aguda y esclarecedora, si es que la rebate o matiza, igual que fecunda, cuando la acepta y enriquece. Aquí afina una definición o la corrige; allá aclara el nombre de cierta combinación métrica o sugiere una nueva interpretación a una palabra, como ocurre con el famoso caso de “mitra”, en un poema de Zozobra. No solo recoge el conocidísimo comentario de Octavio Paz, que ve en ese mismo poema una alusión al sacrificio humano más bien insólita en un poeta que “ni amaba nuestro pasado indígena ni lo conocía mucho” (son palabras de Paz), sino que lo desarrolla diciendo que “la presencia […] de algunos arquetipos de la antigua cultura mexicana es más fuerte de lo que piensa Paz y surge en su obra repetidas veces, aunque con fuerte sincretismo con la mitología católica, como no podía ser de otra manera”, como afirma refiriéndose al mito de Tláloc, cuando se trata del agua y la inundación que aparecen de manera significativa en ciertos poemas, o a la integración de Tonantzin en la Virgen de Guadalupe.
A diferencia del grueso de la crítica, Canfield tiende de manera sistemática un puente entre los primeros poemas, en general despreciados, y los últimos, en los que su poesía se cierra como un trayecto “completo y circular”. En esto diverge de Paz, quien escribió que la muerte interrumpió el proceso creativo de López Velarde cuando “tendía a convertirse en una contemplación amorosa de la realidad”, “menos intensa pero más amplia” que la reflejada en Zozobra. Ella, en cambio, ve una “coherencia lógica” en su ciclo poético ya que, según sus palabras, “la muerte no vino a interrumpir abruptamente su evolución creativa, sino que le llegó —y lo subrayo con osadía— cuando él había empezado a esperarla”.
Es muy posible que la especialista uruguaya sea la mujer que ha leído con más penetración a este poeta para el cual, como es sabidísimo, la mujer representa una suerte de todo a través del que se pesa y mide la existencia entera. Por eso importa que haga algunas afirmaciones como la siguiente: “Si la poesía de López Velarde es una poesía de amor, hay que admitir que entre todos los objetos de su amor, no se halla nunca una mujer en sentido estricto; a excepción de Margarita Quijano, cuya breve estación se concluye en fracaso, quizá no por azar”. Pero no se regodea en ese hecho y su interpretación de la pasión de nuestro poeta por la mujer, por las mujeres, va siempre más allá: “Onanista, platónico o libertino, López Velarde buscó el amor sin encontrarlo. Su poesía es fundamentalmente poesía de amor y sin embargo ignoró —salvo en un momento fugaz— esa forma del Eros que reconcilia con la vida. Vivió el amor a contrapelo, como una condena, confundiéndolo morbosamente con su enemigo tradicional”, la muerte.
Si vuelve a Fuensanta, la comentadísima primera y última musa del poeta, explica, es porque “solo reescribiendo su figura se pueden entender todas las proyecciones del celibato de López Velarde”. Martha Canfield resalta cómo Fuensanta se mantiene en un espacio ideal, mientras que las otras provincianas que aparecen en sus imaginaciones, a las que ha llegado por la imposibilidad de ella, son reales, están rodeadas de detalles reales y se mueven “en ambientes definidos”, lo que ocurre ya desde los primeros poemas. Las imágenes que construye para ilustrar sus interpretaciones no rehúyen la belleza: “En La sangre devota las provincianas eran una multiplicación de Fuensanta, una bandada de torcaces haciendo coro a la única, la del ala blanca y el trino hechicero”.
A partir de la idea de que López Velarde cometió un crimen, el abandono de la provincia, y por ello ha recibido un castigo, el no poder alcanzar el matrimonio, lectura propuesta en la primera página de su estudio, Canfield se lanza a hacer una disección de la mente del jerezano apoyándose en Freud como principal fuente metodológica. Entiendo que pueda irritar una lectura que lleve a conclusiones como que el poeta, por poner un ejemplo, haya sido un “católico, obsesionado por el pecado original que en él va asociado a la latencia del incesto”. En diversas ocasiones me he planteado si la tentativa de interpretación de los poemas de López Velarde a la luz de las ideas de Freud no habrá trabajado en contra de la difusión de La provincia inmutable. Sin embargo, nos entusiasme o no la utilización de ese instrumento de análisis literario, la exposición de Martha Canfield como un cuerpo lógico que explica de manera integral la psique velardiana, aporta muchísimo más que una visión inquietante de nuestro poeta.
De entrada, es enriquecedora su visión de la naturaleza de Fuensanta básicamente como una “proyección de la figura materna”, cosa que algunos críticos habían señalado pero que ella profundiza explicando cómo funcionan los mecanismos de atracción y repulsión que en él provocan el deseo, por un lado, y la prohibición, por el otro, lo que nos permite entender la singularísima vinculación que lo une a ella. Entre otras cosas, nos hace ver que Ramón “veneró la condición maternal del amor y repudió la madre. Se negó a ser padre para no dejar nunca de ser hijo”. ¿Y cómo se resuelve ese problema en su obra poética? La respuesta incluye el papel que juega el agua como un símbolo recurrente en su poesía —el agua en todas sus formas, del llanto al diluvio—: “Para resolver la tensión entre la pulsión amorosa inconsciente y el repudio consciente, López Velarde invierte su libido en una serie de ‘madres’ exentas de la ‘maternidad’ o ‘purificadas’ de ella, a saber: la Virgen Madre, la Patrona de su pueblo, la Guadalupe, Fuensanta. El agua, a la vez fuente de pureza y fuente de vida, es el arquetipo fundamental: representa el vientre lavado de pecado”. Otro notable ejemplo de aprovechamiento de las ideas freudianas es la observación de cómo se produce en López Velarde un paulatino y constante “retorno de lo reprimido”, y el concepto nos deja apreciar cómo va creciendo el conflicto de Ramón, reapareciendo con fuerza creciente en algunos de sus mejores momentos, en unos poemas que cada vez son más intensos y más cargados de misterios y significaciones.
Una novedad interesante es que antes de hacer el análisis prácticamente verso a verso de “La suave Patria”, Canfield echa un vistazo detenido al poema “A las provincianas mártires” porque piensa que en él está ya la filosofía general, si puedo llamarla así, del poema sobre México. No menos que eso, porque ese análisis lo es también de la deuda de Ramón con el poema “Mirèio” de Frédéric Mistral y el movimiento abanderado por este, llamado “felibrismo”, que empapa la visión de “La suave Patria”. Ahí es donde ella escribe esta frase que tanto le gustó a Pacheco y que pretende diferenciar la provincia de López Velarde de la del autor francés: “La provincia velardeana es un gran gineceo por el que el poeta circula alucinado de amor”. Su lectura del poema es muy inteligente y está llena de sugerencias: el que no se trate de una patria propiamente sino de un rincón de la provincia mexicana, desde luego, como había señalado la crítica, y sobre todo no de una patria propiamente sino de una matria que se expresa solo a través de símbolos femeninos: “Poeta del amor, López Velarde no concibe más patria que la Amada. Claro que la Amada […] tiene mucho de la madre. Y así también la Patria, o Matria, como sería más justo llamarla, según la visión que de ella tiene el mexicano”.
Alumna predilecta de Oreste Macrí, dato impresionante para quienes estamos interesados en la poesía española, en especial en algunos poetas como Fray Luis de León o Antonio Machado, Martha Canfield escribió este libro pensando en publicarlo en la colección que dirigía el ilustre hispanista italiano. Su amigo, el poeta Marco Antonio Campos, él mismo gran conocedor y entusiasta de López Velarde, quien fundó y dirigió en los primeros años de este siglo una colección de ensayos dedicados el tema —torpemente interrumpida por las miserias de la vida burocrática—, le solicitó La provincia inmutable para ser publicado en México, una vez puesto al día, cosa que a ella le tentó como una posibilidad. Con el tiempo, sin embargo, acabó concluyendo que su libro no puede ser visto sino como una obra de su época, concebida a partir de la bibliografía existente y forzosamente antes de lo que vino después, empezando por los descubrimientos de Guillermo Sheridan de finales de los años ochenta.
Por eso cabe preguntarse: ¿ha envejecido este libro? Para mí, la respuesta es fácil: de ninguna manera. Son muchos los asuntos relacionados con la visión general sobre la poética velardiana y la lectura de sus poemas que servirán de punto de partida para una discusión entre conocedores y eruditos que no hará sino enriquecer el conocimiento de nuestro poeta. Me atrevo a adelantar dos o tres de ellos, que tienen que ver con el tiempo que ha pasado entre el año de su publicación y el día de hoy, cuando aparece la primera edición mexicana. Martha Canfield escribe, por ejemplo, que el gran ausente de la poesía velardiana es el padre del poeta y se refiere a la “única alusión” a su figura que, dice, ocurre en el poema “El piano de Genoveva” (en el que se menciona el “ataúd” en el que fue velado); a nosotros, que estamos al tanto del hallazgo en 1988 del poema dedicado a don Guadalupe López Velarde, que el poeta no recogió en forma de libro y por lo tanto estuvo fuera de la vista de los conocedores durante largo tiempo, nos parece que la afirmación es incorrecta. Sin embargo, si miramos bien las cosas, sigue siendo perfectamente sostenible la tesis de que es la madre quien está presente en los poemas, es verdad que casi nunca de modo personal e histórico sino sublimada a través de las diversas mujeres que aparecen en ellos (y en particular de Fuensanta, una vez que ha muerto), en un orbe psíquico en el que el padre ha sido relegado. No quiero decir que el hallazgo del poema de 1908 no sea de primera importancia: “A mi padre” manifiesta por primera vez algunas singularidades estilísticas, y sobre todo, al menos desde la perspectiva de quien esto escribe, quizá sea el primero de los poemas de López Velarde en que aparece una verdadera emoción poética.
Al revés de lo que afirma Martha Canfield, no es posible decir con certeza que Ramón haya participado en la redacción del maderista Plan de San Luis, aunque tampoco pueda desecharse del todo esa posibilidad, pero eso podemos decirlo porque estamos al tanto del análisis de Gabriel Zaid sobre el asunto, que también es de 1988. Por otro lado, nuestra autora piensa que López Velarde terminó “El sueño de los guantes negros”, el misterioso poema póstumo conservado en un solo manuscrito a lápiz, y podemos estar de acuerdo con ella a condición de que aceptemos que lo que terminó fue una versión que nunca lo dejó satisfecho, como intenté argumentar en Ni sombra de disturbio, mi libro de 2014. De cualquier forma, su extraordinario análisis, que lleva a cabo recordando la parábola de Mumford sobre el destino de la humanidad (“la última fase de la polis es la necrópolis”), por señalar una sola de sus perspicaces observaciones, nos permite entender de manera más profunda, como trabajo independiente y como culminación de un conjunto, ese poema que Ramón nunca se decidió a publicar.
Sin duda, algunas de estas cuestiones y otras, sobre todo las que tienen que ver con la obra misma y no sobre sus concomitancias, y que están relacionadas con la manera en la que los críticos la han leído durante los últimos treinta y cinco años, son las que hacían pensar a Canfield que era necesario poner al día su libro. Pero a la vista de sus aportaciones y considerando el tiempo que ha transcurrido desde que las dio a la imprenta, lo que se antoja pensar es lo contrario: que deben ser los especialistas, una vez descubierto un libro que lleva seis lustros esperándolos, quienes revisen algunas de sus propias consideraciones.
En breve se cumplirán treinta y cinco años de la primera edición de La provincia inmutable. Nada mejor para celebrarlo que poner finalmente remedio a la grave omisión que hemos cometido con este bello y magnífico libro, poniéndolo al alcance de los muchos lectores interesados.
___________________________________________
* Este texto servirá de prólogo a la primera edición mexicana del libro La provincia inmutable: Estudios sobre la obra de Ramón López Velarde de Martha Canfield, que aparecerá al final de este año bajo el sello del Instituto de Cultura Zacatecano y la revista La Otra.
Fernando Fernández (Ciudad de México, 1964) es autor de las colecciones de poemas El ciclismo y los clásicos y Ora la pluma. Fundó y dirigió las revistas Viceversa y Milenio y fue director del Programa Cultural Tierra Adentro y director general de Publicaciones del Conaculta. Su libro más reciente es Ni sombra de disturbio (AUEIO/Conaculta, 2014).