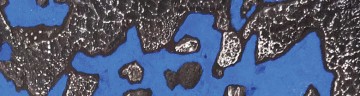Prohibido Asomarse: Centenario
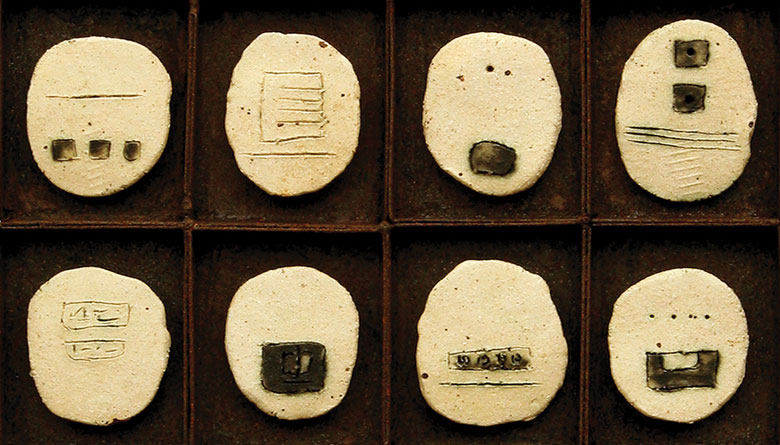




La pesadilla
Un mal sueño lo hizo gemir la noche previa a la conmemoración.
—Bésame —exigió su abuelo abriendo las fauces— y me transformaré en profeta y mi voz surgirá del abismo donde ni siquiera el sentido común llega.
—Me das horror.
—Por eso bésame —exigió— y seremos religión.
Trató de leer el periódico pero al ser incapaz de hacerlo supo que era una pesadilla.
La voluntad de los muertos
La madrugada lo encontró dispuesto a celebrar. Sería una jornada excepcional porque a la manera de las sesiones espiritistas invocarían a los héroes a quienes debían patria y libertad, quienes habían reclamado el futuro en nombre de los mártires de antaño. Pero no esperaba ninguna revelación sino el gozo renovado de representar su papel en un libreto que a fuerza de repetirse ha terminado por ser verdadero. Lo que llamamos historia es producto de la imaginación.
La ceremonia
Las calles del centro están reservadas para los peatones. Siempre sucede así cuando se trata de validar un malentendido colectivo. Todo sucede amistosa y ordenadamente, como en una reunión de familia. En el guión no existe el azar de la demencia vindicativa de los héroes ni su gozosa inmolación. Quienes hoy acuden al desfile se disponen a repetir fervorosamente el mantra de la sagrada independencia. La ceremonia celebrará el sacrificio pero sin el hedor original.
El escenario
En estas mismas calles en las que se reúnen para contemplar el desfile y escuchar las palabras de los mandatarios, hace un siglo marcharon al martirio conscientes de que comprometerían a las generaciones futuras, encerradas en el círculo ardiente de lo que insisten en llamar progreso. La pureza de sus aspiraciones bastó para justificar la destrucción de la segunda ciudad del imperio. Hoy han venido a idolatrar pretextos improbables.
El simulacro que los convoca desnuda su apetito por la ficción. Su pasión por los dogmas triunfa sobre toda evidencia haciéndolos responsables de un crimen más atroz que la necesidad de creer. Su inocencia es demoníaca.
Bardas
Cada piedra puesta sobre otra afirma el espacio que se sueña original. Una generación tras otra apilan una laja más, ignorantes de que cada una afirma el agostamiento de sus almas. Cuando las paredes ascienden hasta la cintura, sonríen ciertos de haber suprimido la mitad del otro. Entonces, discurren, incluso el cielo les pertenece. Dentro de cada parcela no hay sino corazones petrificados.
Entonces
—¿Qué hacen aquí? ¡Por Dios y la Virgen Santísima, váyanse a su casa! En lugar de molestar a la gente hagan algo útil.
Eso dicen las señoras que se abren paso para ir a la compra a través de los resquicios entre las carretas que han reunido para bloquear la calle.
—¿Qué están ensayando? —pregunta un aficionado al teatro.
El héroe
Algunos de sus contemporáneos lo consideraban extraño. Excesivamente tímido, jamás veía a sus interlocutores de frente y se sonrojaba sin motivo, pero era diligente y ganaba los premios escolares.
“No puedes hacer amistades. Evitas la compañía porque una nube oscura flota sobre ti y agobia a quienes entran en contacto contigo. En ti conviven dos, pero prevalece el sombrío. Me das escalofríos porque lo peor es que no eres ninguno”.
Esto escribe en su diario y para contrarrestar la pesadumbre sueña con un héroe cuya juventud sacrificada fertilice la patria de sus sueños. Por eso escribe:
“Anhelo el misterio que te envuelve niño mío/ hay una fragancia en tus besos/ que no he saboreado aún/ en los besos de las mujeres/ tu belleza íntima y remota ofrece en tus labios/ el cáliz del que beberé tu sangre”.
Pero esto no es lo que dice la historia que escamotea la sed del vampiro reemplazándola por la imagen del prócer que aguarda el martirologio de perfil. Y la patria, que es una madre, vibra con la carta que el héroe escribió a la suya antes de ser conducido al paredón.
La tierra baldía
Aquí fue el lugar del asedio. Los cañones destriparon las aceras y los edificios crujieron antes de venirse abajo. Adentro la techumbre se había desplomado y los muros cedieron envueltos en llamas. No fue una sorpresa para quienes sabían que su objetivo no era vencer un ejército profesional. Su derrota señala el comienzo del fin del imperio que ahora bombardea la ciudad desfigurándola hasta volverla una tierra baldía azotada por ráfagas gélidas.
El orador
Su verbo: lepra visionaria y lírica que impone la fantasmagoría desde el púlpito renovado de la arena política. Desde la tribuna exalta la expiación como apoteosis de la Historia que la grey transformada en ciudadanía acata como si se tratara de una revelación. Sus palabras son otra forma de fe, óxido que lo corroe todo.
Los conjurados
—Si morimos por lo menos habremos librado a la patria de tres malos poetas —dice el camarada.
Uno escapará mediante el sacrificio de los anhelos que lo corroen en un mundo asfixiado por la decencia. El otro de una muerte que lo asedia mediante hemorragias pulmonares. Y el que habla, de la certeza de que sus poemas serán olvidados si no los ilumina el fulgor de un final trágico. No pudiendo transformar la vida en arte, convertirá en arte su existencia.
Sus antecesores se remontan a los circos romanos porque en esas violentas agonías encuentran alivio a su opresión y anhelan ser puestos a prueba. La fe desafía la historia y presagia un futuro tan infame como el pasado.
El estruendo
Al fuego cruzado al otro lado del río siguen los cañonazos desde el acorazado que avanza río adentro. Lo que fuera sólido se desmorona. Quienes se ajetrean en sus rutinas diarias, ajenas a la lucha, son las primeras víctimas. Pero nadie recuerda a esas señoras. En su lugar, los mártires son eternos. Supieron representar dignamente su papel. Su sacrificio confirma el cálculo sobre el valor de su muerte.
Arriba las gaviotas ríen a carcajadas.
Frivolidad premeditada
Lo que más le entusiasma de la revolución es el uniforme que diseñó. El sombrero a la Garibaldi, tocado con plumas fúnebres, resalta su complexión pálida.
“La verdad —piensa— me encuentro mejor que en esos vestidos asfixiantes”.
La masculinidad del saco militar ajustado que disimula las tetas y el cinturón de cuero que le ajusta la cintura le sienta. Lo mejor son los pantalones y las botas que subrayan la longitud de sus piernas esbeltas y que le dan un aire dominador, confirmado por el fuete.
Posa ante un paisaje difuminado, los árboles detrás de la balaustrada.
El fotógrafo la mira extasiado.
—Ahora de perfil.
Madame coge la pistola. Afianza el dedo en el gatillo y se concentra.
—Tres cuartos es mejor.
Se acomoda para que la lente admire su estructura ósea. Siempre ha despreciado la gracia pasmada de los rostros juveniles y rechonchos. Se hace tomar otra fotografía tirada en el suelo como quien lucha desde una trinchera.
La pistola que ahora empuña no es ornato: la disparará sobre un policía desarmado que camina cándidamente en el parque. Madame ha hecho de las apariencias un estilo. Ha dejado de ser una carnicera de alta sociedad para transformarse en un ícono revolucionario. El auténtico salto al vacío es una frivolidad premeditada.
El anhelo redentor
El anhelo redentor del mártir transforma su pequeñez microscópica volviéndola prometeica. La destrucción que desata resulta de la incapacidad de permanecer quieto. Los mártires no mueren por una idea sino para secuestrar el porvenir.
Durante 300 años las víctimas repiten que 500 años preceden su desgracia. Nadie considera que el tiempo es relativo, pero al hurgarla todos coinciden en cuanto a la profundidad de la cicatriz putrefacta. Caín y Abel son dos caras de la herida. Para pertenecer es necesario recelar.
En el principio
En el principio de toda identidad pulsa la envidia. En el origen hay un robo. Alguien ha deseado ardientemente poseer un toro que hurta sin que importe arrojar a sus descendientes al foso de la venganza. ¿O era un cerdo?
Nadie lo recuerda con claridad pero repiten la leyenda que se inicia con un despojo al que suceden otros para los que sí hay fechas y responsables. Por eso exigen justicia, sobre todo al ser ejecutados, ciertos de que otros los seguirán negándose a probar bocado.
Fatalidad
Bajo la lluvia pertinaz descubren que solo hay una rivalidad empecinada pero se aferran a las armas y se desploman sobre el lecho agobiados del cansancio que produce el rencor, seguros de que mañana harán lo mismo que hicieron sus antecesores: colocar una piedra más.
Así crecen, saboreando el acre y metálico sabor de la sangre que sella una laja sobre la otra y la impone sobre los hombros de la progenie. Serán hijos de las piedras que demarcan un mundo cada vez más pequeño. Como la historia, los cuervos se mecen en el aire a la búsqueda de la carroña que los alimente.
La disposición visionaria
La intolerancia está en el origen de las visiones. La pasión por los ideales, por el futuro que paradójicamente se identifica con el renacimiento de un nacionalismo que se hunde en la noche de los tiempos, es la hipoteca que jamás liquidarán porque el presente vive mediante el padecimiento de la injusticia acumulada. La colectividad reemplazará el individualismo ahogado bajo el estruendo del torrente.
¿Y después?
Nadie sabe. Ninguno ha podido ver qué sucede detrás de la cortina que no difiere de la que nos separa del paraíso. Lo visible en cambio son los sueños rotos, las promesas incumplidas, las mujeres que después de la lucha son enviadas de regreso a la cocina porque las prioridades “revolucionarias” son siempre más acuciantes que su derecho a la igualdad. Todo visionario alimenta a un tirano.
En las calles yacen 450 cadáveres y 2 mil 614 heridos.
El altar del simulacro
—En condiciones normales esto no sería posible —dice una señora. Siendo una de las calles más transitadas, está cargada de vehículos que se disputan el espacio. Las banquetas están atestadas y la gente avanza chocando entre sí hasta ocupar su lugar en la ceremonia fúnebre. Cada uno lleva un profeta dentro, pero lo silencian porque si le dieran voz su narcisismo lo arrasaría todo.
Hecho de banalidades apocalípticas que se presentan como umbral del paraíso, el relato que aprenden en las escuelas insiste que al final del arcoíris la República extiende sus brazos para recibir en su seno a todos sus hijos igualmente. Y de ello dan cuenta las criaturas que ahora ofrendan flores en el altar del simulacro.
Conmemoración
La festiva determinación con la que invaden las calles conmemora un terror real que no se inició puntualmente y que tampoco terminó con el desfile de los soldados que ahora levantan las piernas como coristas en el burlesque patriótico. Los fanáticos actuales son peores que sus abuelos terroristas porque en este mundo nada justifica sus esfuerzos. Los mártires de ayer son los asombrosos habitantes de un carnaval monstruoso. Es posible guardarse de los delincuentes pero imposible protegerse de los crímenes perpetrados por un puñado de benefactores en nombre de la humanidad.
De regreso
Presionados por las hordas migrantes ninguno arriesgaría liberar al iluminado que lleva dentro. Aparte de quienes hacen fortunas con el tráfico de armas y de drogas para financiar un sueño putrefacto nadie apoya la destrucción vivificadora. Cómodamente sentado para presenciar el desfile, el descendiente de un mártir que despertó de una pesadilla se encuentra inmerso en otra y prendería fuego al mundo si no debiera la hipoteca. Es más fácil convivir con quienes negocian sus necesidades.
Conmemorar es transformar la acción en un fósil asediado por el misterio del silencio.
——————————
BRUCE SWANSEY (Ciudad de México, 1955) cursó el doctorado en Letras en El Colegio de México y el Trinity College de Dublín, con una investigación sobre Valle-Inclán. Su publicación más reciente se titula Edificio La Princesa (UNAM, 2014).