C O L O F Ó N
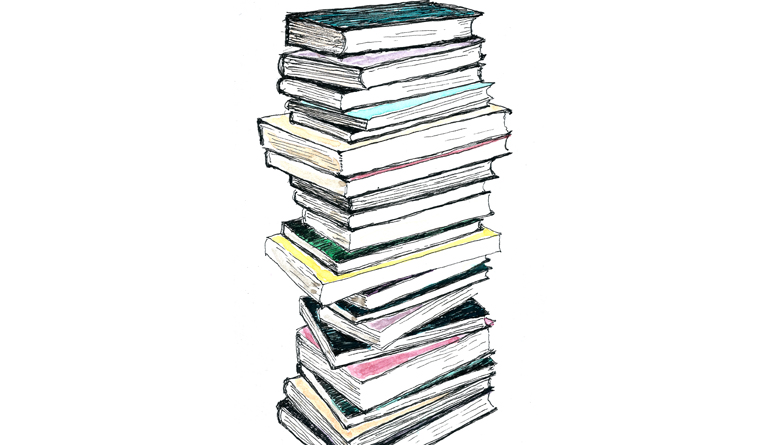




Después de oír tanto acerca de los sismos, la fecha 19 de septiembre de 1957 puede sonar incongruente. Pero fue en este día cuando murió el geólogo canadiense Reginald Aldworth Daly, quien propuso que la Luna se había formado por el impacto de un meteorito contra la Tierra. Fue también uno de los primeros en defender la teoría de la “deriva continental”. En su libro Our Mobile Earth, escribió lo siguiente:
Nuestra Tierra es muy vieja, una vetusta guerrera que ha vivido muchas batallas. Sin embargo, todavía está cambiando, y la ciencia no ve un límite de tiempo determinado para su majestuosa evolución. Nuestra sólida Tierra, en apariencia tan estable, inerte y acabada, está cambiando, se mueve y todavía está evolucionando. Sus grandes temblores son, en buena medida, los ecos de ese remoto suceso divino, la construcción de nuestras nobles montañas. Las inundaciones de lava y los intrigantes volcanes nos hablan de la plasticidad y movilidad del recóndito interior del planeta. El lento ir y venir de antiguos y poco hondos mares en las mesetas continentales nos habla de la deformación rítmica de la profundamente arraigada corriente interior y de los cambios de volumen. Las cadenas montañosas son prueba de que la sólida corteza terrestre por sí sola tiene un alto grado de movilidad. Y el secreto de todo ello —el secreto del terremoto, el secreto del “templo de fuego”, el secreto de la cuenca oceánica, el secreto de las tierras altas— está en el corazón de la Tierra, por siempre invisible a los ojos humanos.
La primera edición de este libro llevaba impresa, en la portada, las palabras atribuidas a Galileo: “E pur si muove!”. Nos consta.
***
Entre las revistas mensuales mexicanas que conoce esta redactora, sólo la que usted tiene en sus manos dedicó su número de octubre a los terremotos de septiembre. En dicho número se citaron unos cuantos versos del poema que Voltaire escribió sobre el triple desastre de Lisboa (terremoto, incendio y tsunami) acaecido el 1° de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Se dice que murieron alrededor de sesenta mil personas. Para entonces, Voltaire ya había reñido con el filósofo y matemático Leibniz, quien afirmaba que el nuestro es un mundo óptimo, “el mejor de los mundos posibles”, según su propia frase, acuñada para intentar resolver el problema del mal al que todos los creyentes en un ser omnipotente deben dar alguna respuesta (¿por qué un Dios bondadoso permite el mal?). Leibniz creía que en ocasiones Dios tiene que echar mano de las catástrofes para eliminar a un número grande de personas malvadas, incluso si al hacerlo muere también un número reducido de gente bondadosa. Ante el desastre de Lisboa, Voltaire se preguntó si no había, para el caso, más pecadores en las capitales de Inglaterra y de Francia que en la de Portugal:
Filósofos engañados que gritan: “Todo está bien”,
vengan y contemplen estas ruinas espantosas,
esos restos, esos despojos, esas cenizas desdichadas,
esas mujeres, esos niños, uno sobre otro, apilados,
[…]
¿Dirán ustedes, al ver ese montón de víctimas:
“Se ha vengado Dios; su muerte paga sus crímenes”?
¿Qué crimen, qué culpa cometieron esos niños
sobre el seno materno aplastados y sangrientos?
¿Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios
que Londres, que París, en los deleites hundidas?
Lisboa queda arruinada, mientras en París se baila.
Para Voltaire, un poema no era suficiente. De la misma irritación que sentía contra Leibniz (y contra Maupertuis, otro matemático, al que detestaba también por un lío de faldas que involucraba a su mutua amante, Émilie du Châtelet) surgió su novela más perdurable: Cándido. El tutor del protagonista de esa obra es el ridículo profesor Pangloss, quien, ante todas las desgracias que les acontecen, repite una y otra vez que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”.
***
“Aquella fatal catástrofe de proporciones gigantescas había alterado, de forma silenciosa pero radical, la visión de su vida cotidiana”.
Haruki Murakami, Después del terremoto
“¿Hemos olvidado los sismos o querríamos olvidarlos? ¿Los hemos asimilado al ser nacional, o los negamos como si no mirar la cicatriz obrase para atenuar el dolor que nos causa o para olvidar lo que la ocasionó? […] lo sublime tiene su origen menos en la guerra que en la devastación natural. Desde la Ilustración, el arte se ha volcado en erupciones volcánicas, inundaciones, tempestades y, desde luego, terremotos. La ruina de los sismos sirvió a los románticos para confrontar al hombre con el espanto, con un reino en el cual la seguridad civilizatoria se hace evidente por su ausencia. El terremoto devasta la ciudad, emblema de la soberbia del hombre que, exiliado del Paraíso, aún cree que puede dominar a la naturaleza, inclusive a la divinidad. La ausencia babélica que deja el urbicidio geológico o bélico encarna la derrota de la razón y evoca la finitud de los hombres”.
Ignacio Padilla, Arte y olvido del terremoto
















