#CuotaDeGénero: La línea de mi espalda
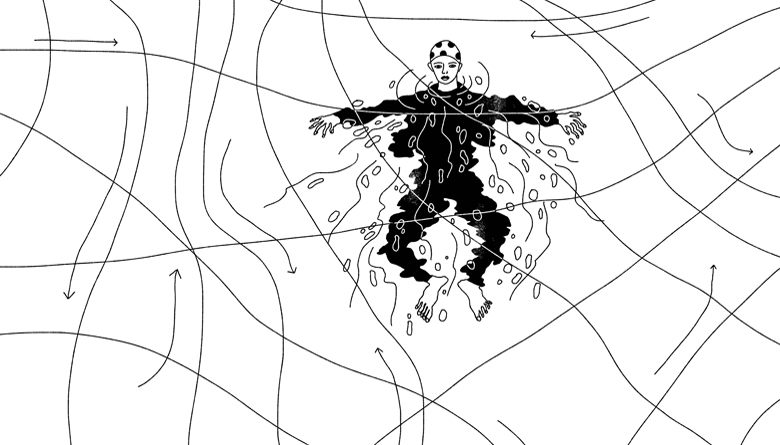




La línea de mi espalda está desalineada. El doctor me pregunta qué lado me duele más. No puedo ni siquiera agacharme a recoger una moneda. Levanté un mueble demasiado pesado para hacerle a un amigo un refugio temporal en mi casa. Antes de eso, corría tres veces por semana.
Descompuse mi espalda y ya no puedo correr. Ahora siento más alivio parada que sentada. Trato de inclinarme hacia adelante y hacia abajo, en un gesto con el que pretendo tocarme los pies, pero soy la única que lo sabe. No logro moverme más que unos pocos centímetros porque el dolor me jala para atrás.
No puedo agacharme ni para amarrarme las agujetas. Para acostarme no puedo hacer el más simple movimiento de sentarme y dejar caer la espalda contra el colchón, la cabeza contra la almohada. Tengo que aventar mi cuerpo entero a la cama. Y duele. Todo duele.
No puedo correr. Me lastima caminar. Me duele estar en el mundo.
El doctor me truena y grito. Alinea mi espalda. Me pide que vaya una vez a la semana y me recomienda que nade. Pero no sé si quiero nadar otra vez. No he nadado con disciplina desde que era una niña.
Mi relación con el nado empieza con una mudanza.
En el jardín hay una alberca de agua verde. En las noches, un refugio temporal y cenas con mis abuelos y mi hermano. Mis papás no están. Sólo nosotros cuatro, un perro que es el padre de mi perra Crisis, ratas, una cocina y por lo menos un fantasma.
La abuela nos mete a clases de natación en el Pedregal de San Francisco. Una colonia con el nombre de su hijo muerto. Tengo un traje de baño que en la parte de adelante tiene al Pato Donald y en la de atrás una plasta de color violeta. Mi hermano y yo aprendemos a nadar en la casa de una señora con una alberca muy grande.
Ya antes me habían llevado a clases de natación, pero no me atreví a entrar a la alberca. El maestro no tenía barba y no soportaba estar con hombres sin barba. Me daban miedo. Mi papá tiene barba. Mis abuelos no, pero son viejos. Mi hermano no, pero es niño.
Aprendo a nadar en el Pedregal de San Francisco y mi abuela manda limpiar la alberca de su casa para practicar. Su agua deja de ser verde y se convierte en color turquesa.
Estoy en la parte baja nadando sola. Mi abuela me acompaña y me cuida desde afuera. Llega mi mamá a la casa, veo su silueta cruzar el jardín, salgo de la alberca a darle un beso y le digo contenta que ya sé nadar. Con nadar me refiero a que ya sé flotar.
Mi mamá había intentado enseñarme: Vuela con las manos, pedalea con las piernas. Pero yo siempre me hundía. Ahora no sé qué movimiento hago, pero floto. Mejor no preguntármelo.
Mamá, ya sé nadar, le cuento. Entonces en un arrebato, me toma desprevenida, me carga y me lleva hacia la alberca. Y en el lado hondo, me avienta. A ver, flota, me grita divertida. Trago agua por la mala caída y la sorpresa. Nado del fondo hacia la superficie. Escupo agua y salgo y respiro. Floto en un compás suave justo donde estoy. Como perro me arrastro nadando hacia la orilla.
Mi abuela grita. Regaña a mi mamá. Yo salgo tallándome los ojos y llorando y me echo a correr hacia adentro de la casa. Mi mamá me intercepta y me abraza: No llores, ya me demostraste que de verdad sabes nadar. ¿Y si no sabía? Me habría aventado por ti, obviamente te habría rescatado.
Las albercas de mi infancia no tenían tope y estoy segura de que se conectaban con el espacio sideral.
Un año antes en un hotel de Veracruz me distraje caminando de lo bajo a lo hondo y solté el borde de cemento de la alberca. Tragué agua. Me fui al fondo. Pedaleé una bicicleta imaginaria y volé un cielo que me tragaba a lo más profundo del universo. Moví el cuerpo tal como mi mamá me había enseñado. Sólo me hundí más. Manoteé hasta tocar con la mano la orilla y logré salir antes de ahogarme. Nunca le dije nada a nadie. Me daba pena la posibilidad de morir de manera tan estúpida.
Luego de aprender a flotar, saber nadar se convirtió en un acto recreativo, un momento de estar tanto tiempo en la alberca que me quemaba la espalda y toda la piel y el resto del viaje la pasaba a la sombra, dolida. Esperando el atardecer para nadar más. El dolor interno se volvió externo a los trece años. Cuando salen pelos y gorduras y granos. No tengo por qué mostrar mi cuerpo. Ni aunque implique dejar de nadar.
No es lo mismo casi ahogarte a los tres años, rehusarte a aprender a los cinco, nadar a los diez, dejar de nadar a los trece, que intentar retomarlo a los veinticinco.
Mi relación con el nado renace con una herida que me hice por tonta. Por querer cargar más que lo que puedo. Por sabotear un ritual tan difícilmente establecido con los Viveros. No sé si podré hacer uno nuevo. Es más fácil renunciar a algo que empezar otra cosa de cero, aunque te lastime más.
Ahora, con la espalda desalineada, llego a una nueva alberca. En el vestidor hay sobre todo viejos. Me duele menos la espalda y siento que podría volver a correr. Pero un síntoma de mejora es justamente dejar de sentir el dolor. Un antidepresivo que surte efecto y te hace querer dejar de tomarlo porque ya estás bien.
Mi papá me inscribe en el mismo gimnasio que van él, mi hermano y mi tía. Me compro un traje de baño, goggles y gorro. Me siento incómoda en ese disfraz. Me veo ridícula. Pero también todos los demás. Imagino esto mientras me desnudo en el vestidor de mujeres. Aquí no pueden acompañarme mi papá ni mi hermano, tengo que enfrentarme sola. Queriendo que nadie me vea.
A mi lado llega una mujer unos quince años mayor que yo y nos quedamos viendo. La reconozco. ¿Fuiste mi alumna?, me pregunta con una sonrisa. En vez de responderle que no fue mi maestra, sino la de mi novio exnovio, o de decirle que fue su asesora de tesis, sólo le digo mi nombre. No puede acomodar mi cara en su recuerdo, pero sé que conoce mi nombre. Es la esposa de mi exesposo. De mi exnovio, porque nunca nos casamos. Le digo mi nombre y siento que le cambia el gesto. Y el mío también, como si fuera posible más incomodidad. Traje de baño, goggles, desnudez. ¿Cómo estás? ¿Cómo está él? Todos bien. Qué bueno. Se atora su locker. Pide ayuda. Su llave no gira. Termino de desvestirme y ponerme el traje de baño y en cuanto empiezo por fin a alejarme, me sigue. Resulta que las dos vamos a nadar.
Pero yo no he nadado en muchos años. Me pregunto si podré nadar y no sólo flotar. Arrastrarme como perro en la alberca, de un lado a otro, tocar una orilla, no ahogarme. La alberca tiene 1.45m de profundidad, así que ni siquiera floto. Una tercera parte de mi cuerpo sobresale sin mayor esfuerzo del agua. Intento dar una vuelta. 100 metros. Y me canso. La esposa de mi ex está al lado y nada muy bien. Cuando nos encontramos en alguna orilla, me voltea a ver y me sonríe. Trato de concentrarme no tanto en nadar como en dejar de verla. Bromeo con mi hermano y con mi papá. Nadamos poco. Hablamos mucho. Me siento completamente incapaz. Nadar no se parece en absoluto a correr.
Me rindo. Salgo del agua y vuelvo a los vestidores. Todas las primeras veces son difíciles, pienso, para animarme a regresar algún otro día. Saco del locker mis cosas para irme a bañar y llega ella. Me ganaste, me dice contenta. Y yo le sonrió de vuelta, escondo mi frustración de ese día en una sonrisa y pienso en escupírsela de vuelta y responderle algo como: No, las dos sabemos que me ganaste tú.
Pero me doy cuenta de que ni es cierto.
¿Por qué me contaré una historia de dolor que no es (tan) real?
Deshecho ese falso dolor y recuerdo como si lo viviera por primera vez que yo me fui antes de esa casa. Que me fui porque quise. Que ni siquiera nos peleamos. Que nos deseamos lo mejor, mientras nos deseábamos no volver a vernos. Y así fue.
Que sean felices, pienso. Y ojalá no me la vuelva a encontrar.
Contra todo pronóstico, consigo hacer un nuevo ritual. Ir una vez por semana con el doctor de la espalda. Ir dos o tres veces por semana a la alberca. Y en cuanto empiezo a nadar más seguido, mi deseo se vuelve realidad y ella desaparece para siempre, de la alberca y de mi vida y de mi mente.
El dolor desaparece también.
Ahora estoy sola en el agua. No me alcanza la respiración para cruzar la alberca. Salgo cada dos brazadas y me tuerzo el cuello. Con mi hermano practico dar una marometa cada que llego a la orilla y trago más agua por la nariz que la que he tomado voluntariamente por la boca en toda mi vida. A veces nado con él. Y más que nadar, platicamos o ensayamos nuestras marometas. Esto no es hacer ejercicio, pienso. Pero de todos modos la paso bien.
Y luego empiezo a ir sola. A sudar, a cansarme, a despejar la mente. Pero las primeras veces no consigo dejar de pensar en que voy a ahogarme. En cada brazada: Voy a ahogarme. Reconozco el absurdo de ese pensamiento. Basta dejar de nadar y ponerme en vertical para tocar el suelo de la alberca y que mi cabeza sobresalga del agua. Me imagino tragando agua y quedando inconsciente. Ahogándome por no saber cuándo parar. Por no reconocer mi propio límite. Muriendo con agua en los pulmones en una alberca de 1.45m de profundidad.
Pronto me doy cuenta de que nadar no es tanto saber mover las piernas y los brazos, como dejar de pensar. Y que me resulta más fácil hacerlo que cuando corro. Al nadar sólo me concentro en una acción. No hay muchas distracciones abajo del agua.
Nadar no es vencer el cansancio del momento, sino decidir entrar en él. Se vuelve lo más fácil del mundo estar adentro del agua. La batalla es llegar a ella. Levantarme, salir de casa, tomar el metro, entrar en la alberca.
Toda repetición da la paz con cualquier nuevo ritual.
Ese ritual que consiste en dejar de pensar en la muerte mientras nado.
En conectar con la nada y dejar de contar las vueltas. Pero en algún nivel seguirlas contando.
Dar dos vueltas y parar.
Dar tres vueltas y parar.
Sumar diez vueltas en total. Medio kilómetro.
Dar cinco vueltas.
Dar diez.
Dar cinco más.
Otro día, dar veinte vueltas sin parar.
No parar es más un acto mental que corporal.
Girar en una marometa en cada vuelta, que seguro estoy dando mal. No sacar la cara del agua. No tocar el suelo con los pies. Sólo asomarme un segundo para respirar.
Nadar como un acto de fe. Empujar el tiempo que sólo avanza cuando uno lo traza con su cuerpo sobre el agua.
Recuperar la línea de la espalda.
Flotar pedaleando con los pies y volando con las manos.
Salir a flote.
Acceder a la nada en cada marometa.
Dejar en pausa el dolor que espera afuera.
Porque adentro del agua, estoy sola y bien.
Respirar.
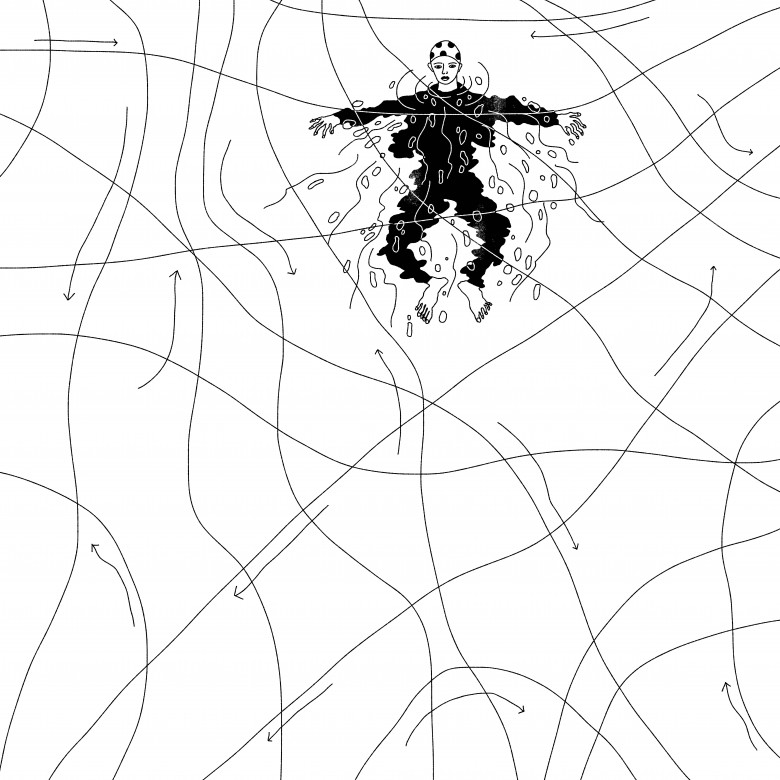
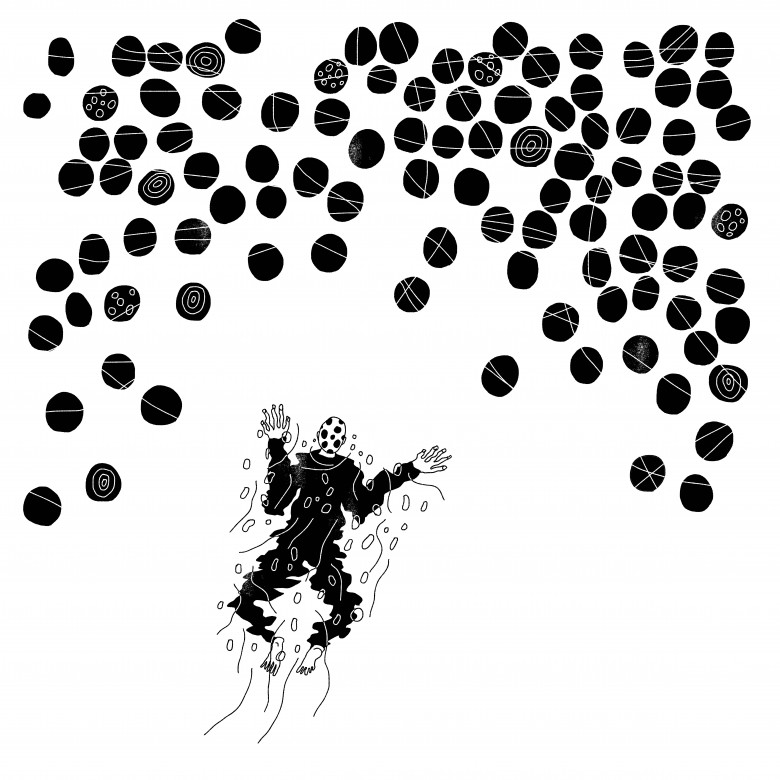
*Las ilustraciones son de Joan X. Vázquez.
















