#CuotaDeGénero: La otra orilla
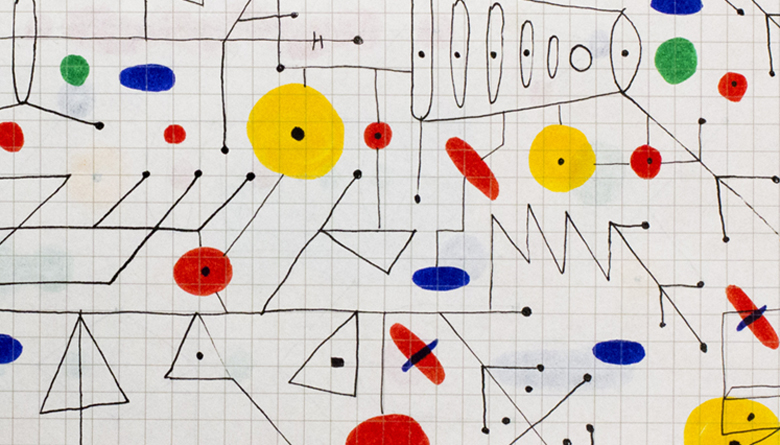




Nunca me había fijado con especial detenimiento en los viejitos en la calle. No había pensado demasiado en la vejez, excepto porque mi abuela paterna jamás dice su edad. Pero un día estaba en un alto, en el interior de un coche, y a medio siga comenzó a cruzar un señor de cien años de edad. A cada paso que daba avanzaba un centímetro y el verde no iba a durar para siempre. Aunque su rostro casi no mostraba emociones, lo imaginaba en pánico, haciendo todo el esfuerzo del mundo por conseguir llegar al otro lado.
Y lo logró. Y cuando lo hizo, se detuvo a la orilla de la calle con la cabeza gacha descansando o llorando o rezando.
(Sé que parece que me burlo.)
(Hablar de algo doloroso con ironía es un mecanismo de defensa. También escribir sobre lo que da miedo. Sublimar la emoción.)
Desde entonces no puedo evitar notar a los viejitos en la calle. Las personas de más de ochenta años que viven solas, que ves caminando de madrugada en el sentido contrario de los coches sobre el primer carril vacío para que la luz los deslumbre y que así puedan ver el camino, ésos que tratan de tomar una lata del estante más alto del súper y que luego de que los ayudas, te das cuenta de que no has resuelto en nada su vida: cómo van a llegar a sus casas si llueve y cómo se van a levantar si se caen en su cocina y quién los va a esperar del otro lado de la banqueta si mientras cruzan el paso peatonal se acaba el alto. Quién va a caminar con ellos durante el tiempo que les queda de vida.
Hay un dicho que dice: “Los jóvenes van en grupo, los adultos en pareja y los viejos solos.”
Tal vez lo que más miedo da de la vejez es la soledad. Esa vulnerabilidad destapada. La vida pasa encima como una fisura y deja en la vejez una fractura expuesta. La muerte son los huesos, un esqueleto al descubierto. La vejez es mirar un espejo donde no queda duda de que moriremos solos. No sólo de que moriremos, sino de esa asfixiante soledad que diario queremos evadir pero que todo el tiempo existe.
(Somos independientes.)
(Somos fuertes.)
(Tenemos nuestras pasiones, trabajo, sueños.)
(Sabemos que moriremos pero vivimos el momento.)
(Vivimos el presente y decidimos pasarla bien.)
(No hay que pensar tanto.)
Hace menos de una semana, salí de la estación de metrobús Patriotismo para cruzar Benjamín Franklin. Mientras caminaba por la bajada que conduce al paso peatonal, volteé a mi izquierda. Una señora de no menos de noventa años de edad con andadera comenzaba a cruzar avenida Patriotismo. Recordé al señor de hacía años cruzando una calle de dos carriles. Patriotismo tiene por lo menos ocho. No sabía cuánto quedaba del siga, pero tendría que haber durado una hora ese semáforo para que la señora consiguiera llegar del otro lado ilesa.
En eso se prendió el verde de mi paso peatonal y mientras tanto los coches en Patriotismo comenzaron a avanzar. No podía moverme de donde estaba. Me encontré suspendida en ese camellón sin tiempo. No conseguía dejar de ver a la mujer, como si con mi mirada pasiva pudiera hacer algo. La señora había avanzado máximo dos coches. Ya daba lo mismo seguir adelante que regresar.
Recordé un consejo que de niña me dio mi papá: “Si alguna vez en la carretera ves una vaca, pásala por detrás. Recuerda: las vacas no tienen reversa.”
(El humor como mecanismo de defensa.)
Era porque se tardaría más o que simplemente no había manera de regresar el tiempo, la viejita seguía avanzando. Lentamente avanzando.
Una ola se iba abriendo de la señora hacia afuera. Los autos más cercanos evidentemente no se movían, pero los más lejanos a ella ni siquiera la habían visto. ¿Cómo hacer para que todos se detuvieran un momento? ¿Por qué nadie la acompañaba ese día? ¿Existía alguien en su vida que le diera compañía? ¿Alguien que la cuidara? ¿A dónde iba? ¿De dónde venía? ¿Alcanzaba a ver algo más que ruido de colores a través de esos ojos marchitos, de esos lentes como binoculares? ¿En serio no podía acelerar nada el paso? ¿No era más fácil tirar la andadera y correr? ¿Cómo decirle a los coches que bajaban por Patriotismo y que desde un kilómetro antes veían el siga, que bajaran la velocidad? ¿Cómo ir sumando cada uno de los carriles para que se tendiera un puente donde el tiempo no importara y la señora se salvara?
No podía quitar los ojos de la escena. Ni moverme. El tiempo estaba congelado. O corría tan lento como los pasos de esa mujer. Sólo por Patriotismo seguía corriendo, como si cada auto fuera un segundo, muchos segundos, minutos dibujados a toda velocidad.
Un hombre en moto que venía sobre Benjamín Franklin se pasó el alto y dio vuelta en U.
Se acercó lentamente a la viejita.
Se puso entre ella y los coches.
La moto y el hombre eran un mismo ser. Así como describían a los españoles como uno mismo con sus caballos.
La moto avanzó lentamente. Caminó al ritmo de la señora, trazando una línea en el suelo, un muro invisible entre ella y la velocidad, un puente virtual que la colocó en la otra orilla.
La moto giró de nuevo en U y se fue.
Yo volví a respirar.
Ese alto inesperado que había nacido por la viejita, la moto y los coches de Patriotismo me dejaron desubicada. ¿Aún tenía yo el siga peatonal? ¿Los coches de Patriotismo habían quedado detenidos para siempre? ¿El tiempo seguía suspendido?
Miré otra vez a mi alrededor.
Todos, gente, coches, bicis, perros y motos, mirábamos hacia el mismo lugar. Luego nos mirábamos entre nosotros como si acabara de terminar la misa y nos estuviéramos dando la paz.
Miré el reloj que marca los segundos del semáforo peatonal y restaban quince.
No estamos tan solos, pensé.
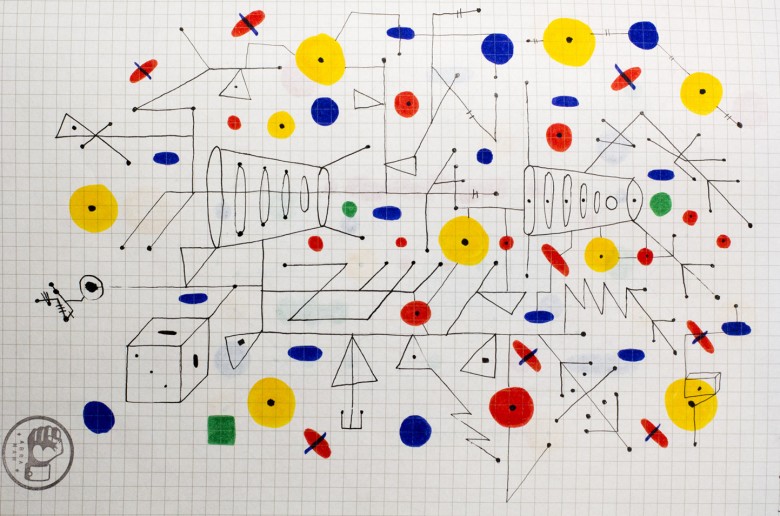
Mapas, Abraham Scardanely
















