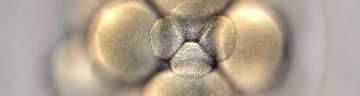Estampas vasconcelianas tomadas de Ulises criollo
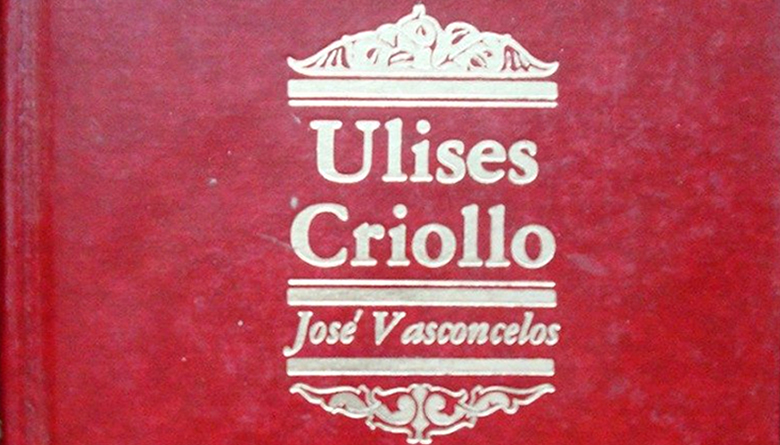




Ufología
Uno de los pasajes más extraños de este libro es el titulado “¿Alucinación?”, donde Vasconcelos narra el avistamiento de unos objetos voladores no identificados sobre el cielo de Piedras Negras, Coahuila, a finales del siglo XIX: “los discos giraban, se hacían esferas de luz; se levantaban de la llanura y subían, se acercaban casi hasta el barandal en que nos apoyábamos”, dice el autor y evita, por prudencia, sacar una conclusión del fenómeno probablemente extraterrestre que vio de niño junto con su familia. ¿Qué se sabía acerca de la ufología en México en esos años? ¿Habrá alguna conexión entre este episodio y las peregrinas ideas expuestas en La raza cósmica?
El trabajo contra el espíritu
La mayor ambición de Vasconcelos fue convertirse en un gran filósofo. No lo logró porque sus especulaciones eran francamente abstrusas. Además, durante su juventud el trabajo que desempeñaba como abogado devoró gran parte de su tiempo: “Tener en la cabeza la ambición de escribir un ensayo sobre la manera como la voluntad de Schopenhauer se transforma en goce estético, y en las manos una pluma que copia cláusulas de una compraventa de inmuebles, constituye un suplicio tan refinado como agotador”. Conforme su experiencia laboral le granjeó empleos mejor pagados, se decía a sí mismo: “Vengan cinco años de tarea intensa, bien remunerada, y en seguida me retiro de los negocios para estudiar, para vivir”. Hacia 1910, con un despacho propio funcionando, comenzó a ganar mucho dinero, pero se quejaba con amargura de la imposibilidad de dedicarse a la meditación: “Poseía ahora muchos libros lujosamente empastados; pero se quedaban de adorno de la biblioteca, pues no tenía tiempo de hojearlos”. En esos años su situación económica fue inmejorable y muy probablemente se encontró a unos cuantos pasos de juntar el capital suficiente para retirarse a filosofar, sin embargo, los sucesos turbulentos del país, la campaña maderista, la organización del nuevo gobierno y finalmente el desastre propiciado por la Decena Trágica lo alejaron temporalmente de la filosofía y lo empujaron a la rebelión armada. Así fue como los escritos vasconcelianos tuvieron que esperar. La cervantina lucha entre las armas y las letras.
Qué hacer en caso de ser secuestrado por los apaches
En la actualidad hay dos pueblos que se llaman Sásabe. Uno en Sonora y otro en Arizona. Cuenta Vasconcelos que debido a que su padre trabajaba en el servicio de aduanas del gobierno porfirista, tuvieron que vivir, cuando él era muy pequeño, en el Sásabe original, diminuto enclave fronterizo perdido en el desierto de Sonora. Como en un filme western, el lugar era a menudo expoliado por los apaches, que después de consumar sus asaltos “mataban a los hombres, vejaban a las mujeres; a los niños pequeños los estrellaban contra el suelo y a los mayorcitos los reservaban para la guerra; los adiestraban y utilizaban como combatientes”. Por fortuna para la amenazada familia de Vasconcelos pero en perjuicio de la soberanía territorial mexicana, un día llegó al remoto poblado un grupo de soldados norteamericanos. Tenían instrucciones de desalojar a los mexicanos porque afirmaban que el Sásabe estaba en territorio gringo, lo cual evidentemente no era cierto. Por telégrafo, lo sasabeños se comunicaron a la ciudad de México para pedir auxilio y poder defenderse del despojo, pero la respuesta de las autoridades fue que tomaran sus cosas y que se fueran de ahí porque no podían hacer nada al respecto. Desde entonces hay dos Sásabes; el que se encuentra en Sonora es el nuevo, a donde llegaron los desplazados mexicanos. La familia de Vasconcelos tuvo que mudarse a Ciudad Juárez, un sitio a salvo de los ataques apaches y de las invasiones yanquis. De su fugaz época sasabeña el futuro Maestro de América recordó por siempre las escalofriantes advertencias de su madre: “Si llegan a venir [los apaches], no te preocupes: a nosotros nos matarán, pero a ti te vestirán de gamuza y plumas, te darán tu caballo, te enseñarán a pelear, y un día podrás liberarte”.
En la advertencia al lector que se encuentra al comienzo del libro (a propósito del criollismo vasconceliano)
“El calificativo criollo lo elegí –dice Vasconcelos– como símbolo del ideal vencido en nuestra patria […] El criollismo, o sea la cultura de tipo hispánico, en el fervor de su pelea desigual contra un indigenismo falsificado y un sajonismo que se disfraza con el colorete de la civilización más deficiente que conoce la historia; tales son los elementos que han librado combate en el alma de este Ulises criollo, lo mismo que en la de cada uno de sus compatriotas”. Vasconcelos creía que la verdadera y única civilización que valía la pena en México e Iberoamérica era la que se heredó de los españoles. Tanto la realidad indígena como la influencia norteamericana le parecían perniciosas (véase el relato del Sásabe, donde tanto los apaches como los yanquis atacan a los criollos). Estar al tanto de esa concepción es fundamental para entender las posturas políticas e ideológicas que el Maestro sostuvo y radicalizó a lo largo de su vida llegando a incurrir, en sus últimos años, en excesos de discriminación racial y flirteos con la dictadura franquista de España.
Onanismo de pubertad
Cuando Vasconcelos terminó la primaria, su familia decidió mudarse de Piedras Negras a una ciudad donde hubiera una mejor escuela para José, que pasaba a la secundaria. El destino fue Campeche, donde también había una aduana para que trabajara el padre. Ahí el despertar hormonal, quizá agudizado por el calor extremo y el ambiente tropical, se manifestó en las autoexploraciones naturales que, debido a la educación extremadamente católica que su madre le inculcaba, no tardaron en causar culpas al adolescente Vasconcelos. Para expiar sus pecados onanistas, optó por la penitencia corporal: “cuando en las noches me despertaba un deseo violento, me pinchaba las carnes con un alfiler que previamente ocultaba en la hamaca y combatía desesperadamente las imágenes de la tentación”. Pero el deseo y la carne siempre son más fuertes: “Otras veces, por supuesto, me vencía la naturaleza y me daba a ella con cinismo desconsolado”. Este episodio es significativo porque anuncia lo que fue una constante en el resto de la biografía vasconceliana: la decisión culposa pero firme de no privarse nunca del placer sexual, el impulso que cae continuamente en la salacidad aunque para ello tenga que cebarse, como después se verá, en el consumo de la prostitución.
La temprana certidumbre de grandeza
Leo este libro y no puedo evitar el pensamiento de que para mí la vida siempre ha sido confusa. El futuro se me presenta como una boca oscura e incierta. Nunca he podido ostentar una voluntad acerada y jamás enorgullecí a mis padres con comentarios de vocaciones agraces. Mi caso es opuesto al de Vasconcelos, que en Ulises criollo afirma haber tenido desde siempre una conciencia clara del destino de grandeza que estaba llamado a cumplir aun a pesar de las asechanzas del entorno. Lo suyo era un jansenismo sui generis: se consideraba predestinado, por efecto de una gracia trascendental y no siempre de filiación católica, a luchar por la consecución de fines excelsos. Para él, la vida era un enigma sólo en el sentido de que le proporcionaba los detalles circunstanciales en que su sino inalterablemente preclaro se desarrollaría: “del porvenir yo poseía ya algunas certidumbres… La vida mía no iba a ser cosa corriente. Una serie de alternativas magníficas se agitaban en mis presentimientos…”, dice el niño José cuando tenía diez años o menos. A esa edad le resultaba indiferente convertirse en mártir, santo, presidente, militar, filósofo o profeta; lo único que le importaba era la magnificencia, la dignidad mayestática con enfrentaría sus circunstancias. Y a la larga tuvo razón: nadie que se acerque a conocer su vida –no sólo su autobiografía íntima ni sus escritos, sino también los datos históricos de sus acciones políticas y educativas que ejercieron una influencia determinante en la vida nacional– negará la grandeza de este hombre a quien, según Jorge Cuesta, “tiene que calificarse de extraordinario”.
Las prostitutas I
Vasconcelos conoció la prostitución en su vida de estudiante preparatoriano, en la ciudad de México, después de la muerte de su madre, cuando por tristeza y desconsuelo se apartó del dogma católico y su proscripción de la lujuria. En esa época estudiantil combinaba el estudio, el alcohol, la compañía de los condiscípulos y lo que él llamaba “el amor callejero” o los “pequeños excesos sexuales mercenarios”, que practicaba, según sus palabras, “hasta el límite de mis recursos monetarios”. En esos tiempos su economía era la siguiente: “Por dieciocho pesos, de los treinta de mi pensión, aseguré alimentos y una alcoba grande con balcón a la calle, compartida con dos camaradas, desconocidos. Con los doce pesos restantes había para baños y barbería, toros y aventuras”. Obviamente, su presupuesto y el de sus amigos alcanzaba sólo para prostitutas baratas, quizá feas o viejas: “la sed de mujer, y mujer hermosa, se aplazaba constantemente. Y nuestro amor, entretanto, se envilecía en los rápidos, nauseabundos encuentros callejeros que entristecen y debilitan”. Cuando por fin consiguió su primer empleo como amanuense en el despacho de un tal Jesús Uriarte, pudo acceder, gracias al frugal sueldo que recibía, a mejores lupanares: “Con qué fruición apañaba los billetitos de cinco pesos, sésamo de los paraísos mahometanos del barrio del Salto del Agua y Regina. Patio de ladrillos flamantes y plantas, luces eléctricas, trinos de voces alegres. En el salón alfombrado, multiplicándose en los espejos del muro, danzan al son de un piano veinte o treinta mujeres desenvueltas, morenas o rubias, gordas, delgadas, todas limpias, bien olientes, acogedoras, fogosas. Bastaba franquear el umbral, y sin siquiera quitarse el sombrero, con sólo extender los brazos, caía en ellos un tesoro palpitante y elástico […] Y luego, nada de compromisos, nada de promesas, nada de celos. Únicamente amistad y regocijo”. Como a partir de ese momento a Vasconcelos no le faltó trabajo ni dinero, pudo dedicarse a visitar sin escrúpulos monetarios la mayor cantidad de prostíbulos que pudo, desde los neoyorquinos hasta los habaneros.
La escritura
Desde su más tierna infancia, Vasconcelos, impulsado por su madre, fue un lector precoz. Sin embargo, la escritura siempre se le dificultó. Cuando con su familia se trasladó de Piedras Negras hacia Campeche, el viaje en tren le fascinó tanto al pequeño José, que en ese momento quiso, sin conseguirlo, escribir sus impresiones: “me estorbaban los adjetivos –confiesa–. El caso es que mi ensayo me dejaba triste. No correspondía al intenso vivir”. Ese desencanto de la escritura se repitió muchas veces en su vida. En la universidad, las veleidades filosóficas lo empujaban a plasmar en textos sus especulaciones, pero de nuevo se sentía imposibilitado: “Ensayaba escribir; pero apenas traducía mi pensamiento en signos, las ideas perdían toda su profundidad; lo escrito me desencantaba, me irritaba como una traición a mi esencia singularmente valiosa”. Cuando formó parte del legendario Ateneo de la Juventud, su dificultad para redactar se hizo más evidente debido a la comparación inevitable con el talento literario de Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña y Antonio Caso. A partir de ese momento, Vasconcelos comenzó una extraña y despechada militancia en contra de la escritura estilizada: “me era antipático que el gran pensamiento tuviese que estar atento a reglas de prosodia. Lo que para mí era el pensamiento no me llegaba por imagen ni por fórmulas, sino por ondas y melodías”. Esa desproporcionada ambición intelectual, aunada a su desprecio por el estilo literario (“la literatura siempre degrada sus modelos”, decía), fue la responsable de que sus textos filosóficos resultaran infumables, “casi ilegibles”, en opinión de Jorge Cuesta. Al respecto, en su ensayo “Nuestro Ulises” Sergio Pitol da noticia de una carta que Alfonso Reyes, con tono amigable, le escribió a Vasconcelos en 1921: “Debo hacerte dos advertencias que mi experiencia de lector me dicta –le decía Reyes–: primera, procura ser más claro en la definición de tus ideas filosóficas […] Ponte por encima de ti mismo: léete objetivamente, no te dejes arrastrar ni envolver por el curso de tus sentimientos […] segunda, pon en orden sucesivo tus ideas […] Hay párrafos tuyos que son confusos a fuerza de tratar cosas totalmente distintas, y que ni siquiera parecen estar escritos en serio. Uno es el orden vital de las ideas, el orden en que ellas se engendran en cada mente (y ése sólo le interesa al psicólogo para sus experiencias), y otro el orden literario de las ideas: el que debe usarse, como un lenguaje o común denominador, cuando lo que queremos es comunicarlas a los demás”. Comenta Pitol que a raíz de esa carta, la correspondencia entre Reyes y Vasconcelos se enfrió “hasta reducirse por muchos años a un intercambio de tarjetas formalmente amistosas”. Y es que el Maestro de América, con la soberbia que lo caracterizaba (“antes que la lujuria conocí la soberbia”, confesaba), nunca aceptó las críticas que sus escritos filosóficos despertaban. Se regodeaba en su redacción confusa, abstrusa.
Por todo lo anterior, sorprende lo perfectamente bien redactado que está Ulises criollo, modelo de escritura atemperada y enérgica al mismo tiempo. Su prosa diáfana y vigorosa contradice los tropiezos mencionados. En sus páginas la claridad expositiva se mezcla armoniosamente con la belleza sensual y diríase dionisiaca de muchos fragmentos. Ya lo dijo Pitol: “Vasconcelos, en sus mejores momentos, es un escritor de los sentidos. Su voluptuosidad penetra el lenguaje”. El lector puede reconocer los episodios que fueron más significativos en la vida del autor (la muerte de su madre, la visita a la ciudad de Oaxaca, donde a cada paso reconocía las huellas de sus antepasados, el amor desbordado que sintió por Adriana, el asesinato brutal de Francisco y Gustavo Madero…) porque consecuentemente despliegan una mayor energía verbal que el resto del texto. En este sentido, lo que más llama la atención de esta obra es la capacidad de comunicar estados de ánimo mediante una prosa serena. Hay fragmentos que erizan la piel, provocan el llanto, subliman por la belleza de los paisajes descritos y dejan un resabio de bilis cuando Vasconcelos narra sucesos amargos. Aquí la nota dominante es la emoción, pero una emoción que por primera vez supo poner en orden el autor, a diferencia de sus trabucados escritos filosóficos. Quizá en eso radica la grandeza del libro: sólo en sus páginas el corazón magnánimo y complejo de Vasconcelos se mostró legible, lo cual en sí es un verdadero milagro literario.
Las prostitutas II
Quizá el libro de memorias sexuales más explícito y sabroso de la literatura mexicana del siglo XX sea La estatua de sal, de Salvador Novo, sin embargo, Ulises criollo no se queda muy atrás. Ahí Vasconcelos se muestra firmemente empeñado en hacer el recuento de los coitos que tuvo desde que comenzó su vida sexual hasta 1912. En dicho recuento sobresalen las experiencias con prostitutas. A continuación describo algunas que lector puede hallar en las páginas de este libro:
Después de trabajar como amanuense en el despacho de Jesús Uriarte, donde ganaba el dinero suficiente para poder franquear las puertas de “los paraísos mahometanos del barrio del Salto del Agua y Regina” de la ciudad de México, Vasconcelos consiguió un mejor empleo en Durango. Antes de marcharse, decidió despedirse de la capital cumpliendo unos antojos largamente aplazados que “consistían en una rubia fastuosa llamada Estrella y una mazatleca elástica y morena llamada Laura, ambas famosas en ciertos centros…”. Ya en Durango, se metió con alguna de las prostitutas que llegaban de Torreón, ciudad en la que “el auge algodonero fomentaba un derroche imbécil y fácil de explotar por el profesionalismo galante”. Tiempo después, cuando durante la campaña antirreeleccionista Francisco I. Madero cayó preso en San Luis Potosí y varios conjurados maderistas fueron perseguidos por las autoridades federales, Vasconcelos tuvo que huir del país. Su destino fue Nueva York, donde en Broadway tuvo varios encuentros sexuales. El primero fue con una mujer que tras de decirle que era húngara, “sólo habló para cobrar”. De regreso a México tomó un barco que hizo escala en la Habana. Ahí pasó “la tarde y parte de la noche” en un barrio galante donde disfrutó de una bella mujer de “sólidos senos, cintura flexible, labios deliciosos y una voz de acento antillano que mete por los oídos su música fresca”. Cuenta Vasconcelos que después de salir del barrio rojo de la Habana, las ganas se apoderaron otra vez de él y, pese a su dinero ya mermado, regresó a buscar a la misma prostituta, con quien “terminó la noche en delirio”. Para ese entonces el futuro Maestro de América ya estaba casado y tenía un hijo, pero su matrimonio jamás detuvo la constante búsqueda de mujeres. Fue el flechazo cautivador que Adriana, su amante adúltera y gran amor, le clavó en el corazón el que desvaneció, al menos temporalmente, la necesidad de visitar prostitutas.
La tentación de Cronos
Vasconcelos se casó sin estar enamorado, por inercia y arrastrado por fuerzas minúsculas y estúpidas. En el fondo, detestaba ese compromiso, pero no opuso resistencia y llegó al altar: “Quizá era toda mi vocación la que traicionaba, contrayendo compromisos incompatibles con mi verdadera naturaleza de eremita y combatiente. Sin duda, de aquella contradicción deriva la mitad del fracaso de toda mi carrera posterior”, escribió con acritud. Y es que desde recién casado su esposa lo irritaba: “pequeñas rivalidades, oposiciones y diferencias de criterio y de gusto iban amargando la vida en común”. Sin embargo, nunca se divorció y, por el contrario, tuvo hijos. Cosa extrañísima es el relato del nacimiento de su primogénito. Mientras su esposa paría en un cuarto contiguo de su casa, Vasconcelos sintió, por inexplicable que parezca, unos impulsos irrefrenables de escribir un artículo sobre Amalia Molina, cantadora andaluza que por esas fechas se presentaba en los escenarios mexicanos: “no sé qué extraña emoción ligaba dentro de mí la aparición de una nueva vida con las saetas de Molina en honor a la Macarena. Lo cierto es que al escribir aquel ditirambo me aliviaba del drama que acababa de ocurrir”. Pero lo verdaderamente raro y perturbador del episodio no es eso sino la idea homicida que cruzó, como un relámpago diabólico, por la mente del Maestro: “mientras escuchaba los lamentos de la pavorosa crisis fisiológica, un demonio me habló en lo íntimo: ´Pudiera depender de tu voluntad –me decía–; basta con que lo pienses; piénsalo y decide: están pendientes del hilo de la fortuna dos vidas; si piensas aniquilarlas serás libre y evitarás que uno de tu sangre vuelva a padecer la prueba; ahora bien: si no te atreves, deja de pensar o pide que vivan y todo resultará normal…´ Alucinado, permanecí perplejo igual que si rechazase una tentación”. Hoy me pregunto qué habría pasado si Vasconcelos hubiera hecho caso al impulso demente de asesinar a su hijo recién nacido y a su esposa. Quizá hubiera sido atrapado, juzgado y encarcelado, por lo cual su participación en la Revolución y su desempeño ejemplar y glorioso como secretario de educación pública no habrían ocurrido. Tampoco hubiera escrito Ulises criollo. Tal vez, lo cual es una posibilidad fascinante, hubiera redactado otro libro: las confesiones de un asesino atormentado, genial y oscuro. Quizá en la cárcel hubiera podido realizar por fin su “verdadera naturaleza de eremita”. Quizá la UNAM, tal como la conocemos, no existiría, habría menos bibliotecas y, por consiguiente, este país sería peor de lo que ya es.
Quetzalcoatl sacrificado
Para Vasconcelos, Francisco I. Madero encarnaba la civilización, el futuro y el civismo. Todo lo contrario al anquilosado régimen porfirista y a la barbarie de los posteriores caudillos revolucionarios. A menudo decía, como metáfora, que Madero era el Quetzalcóatl (dios salvador, mesías luminoso) que había venido a destronar a Huitzilopochtli (dios de la guerra, sustrato azteca que amenazaba con anegar de sangre la realidad política mexicana). Todos los pasajes de Ulises criollo donde se habla del llamado Apóstol de la democracia son hiperbólicos, demasiado sentimentales, casi hagiográficos (“no acabaría de contar las pruebas de grandeza moral que don Francisco nos daba”, dice Vasconcelos). Tanto se esforzó en hacer patente la cualidad excepcional y benévola de Madero, que en ocasiones uno tiene la impresión de que ese personaje era más bien ingenuo. Llaman la atención las numerosas intrigas y traiciones que se gestaban en el seno del gabinete presidencial sin que don Francisco fuera capaz de impedirlas. Torvos individuos fraguaban su asesinato delante de él sin encontrar impedimentos a sus fechorías. Madero perdonaba y dejaba libres a los que intentaban aniquilarlo. Sea como haya sido en realidad (Ulises criollo no es un libro de historia sino una autobiografía novelada), el relato vasconceliano da, por el ahínco con que desea mostrar una imagen impoluta de Madero, la impresión de que se trataba de un Quetzalcóatl petrificado en el templo de su pureza, cegado por su propia aura luminosa mientras a unos cuantos metros de él los esbirros de Huitzilopochtli destruían a la nación y preparaban el cadalso de su sacrificio.
El principio del fin
Ulises criollo culmina con el asesinato de Madero. El libro es la primera parte de las Memorias de Vasconcelos. En los siguientes tomos autobiográficos, el Maestro de América, motivado por su fracaso como candidato presidencial en 1929, se dedica a denunciar la podredumbre de la política mexicana. Lanza dicterios a diestra y siniestra. Estaba convencido de que los gobiernos posrevolucionarios encabezados por Plutarco Elías Calles (cabeza del posterior sistema priista) traicionaron sin excepción los ideales de Madero. Para él, México se había convertido en una nación insalvable, plagada de asesinos y corruptos. Si viera lo que sucede en la actualidad (estudiantes desaparecidos, periodistas asesinados, infames reformas educativas…), no podría sino confirmar su diagnóstico de que el dios Huitzilopochtli, después de haber inmolado a Quetzalcóatl, reinaría sin interrupción sobre este territorio de ruinas.