¿Quién duda que exista el progreso? Isaiah Berlin
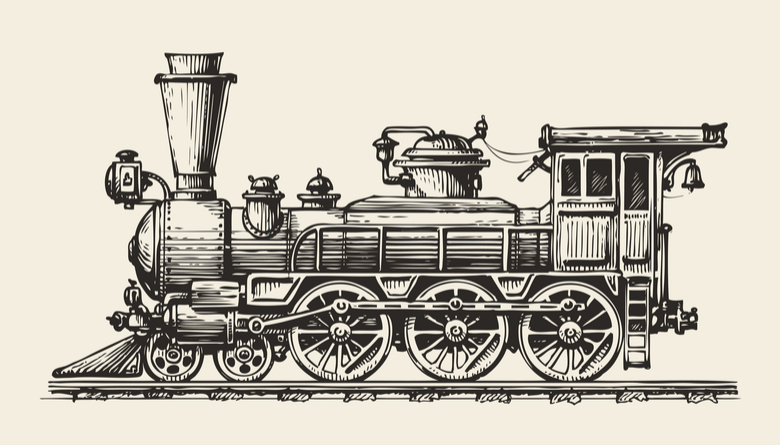




A Rafael Bernal A.
Nadie parece dudar que vivimos inmersos en un proceso de progreso continuo. Tendemos a ver la historia como un conjunto de etapas por las que atravesó el hombre desde sus estadios más primitivos, hasta desarrollarse cabalmente como un ser racional, dotado de todas sus facultades, todo lo cual le ha permitido participar activamente en el contexto de una sociedad en donde juega un papel determinado, al igual que el resto de sus congéneres. Este es un proceso que entendemos, implícita o explícitamente, como dinámico, como un tránsito ascendente de una determinada etapa a la subsecuente, con una mejora en relación con la anterior y así sucesivamente, hasta llegar a un punto de origen que podríamos determinar, más o menos con exactitud histórica, para hacerlo coincidir con la aparición del Homo sapiens. Nadie duda, por tanto, que el progreso sea una realidad incontrastable. Bueno, con algunas excepciones. Isaiah Berlin, por ejemplo, no está convencido y yo tampoco. Veamos.
Parece imposible, a primera vista, negar que exista el progreso, pues ¿qué otra cosa podríamos entender por este vocablo que no fuese un tránsito de menos a más y de bueno a mejor, hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy? ¿Cómo no aceptar que el hombre primitivo vivía en condiciones precarias que sería ridículo comparar con las que disfrutamos hoy en día? ¿Quién podría negarse a aceptar que todos los indicadores mesurables apuntan hacia un progreso indiscutible? ¿Acaso alguien podría oponerse al hecho de que la salud es mejor que la enfermedad, la alimentación mejor que la hambruna, la seguridad que el peligro, la libertad que la tiranía, el conocimiento que la ignorancia, la felicidad que la miseria? Todas estas cosas pueden medirse —nos dicen los apóstoles del progreso—1 de manera que, si dichos indicadores han incrementado con los años, el progreso realmente es indiscutible.
Lo que resulta preocupante es que, siendo esta argumentación tan definitiva y contundente como parece serlo, haya pensadores de calibre que aún abriguen dudas de que tenga un sentido tan claro como se pretende el hablar de progreso. Gabriel Zaid, por ejemplo, escribió en su reciente libro, Cronología del progreso2 que realmente se trata de un mito, un mito útil y enriquecedor si se quiere, pero un mito finalmente, pues sencillamente no es ni verdadero ni falso. Al igual que el mito del fruto del árbol del conocimiento en el Jardín del Edén, con el cual tentó la serpiente a Eva y ésta a Adán, que puede enseñarnos mucho sobre el impacto un tanto ambiguo del conocimiento sobre la libertad humana —el hecho de que el conocimiento pueda ser usado para liberar el espíritu o para esclavizarlo—, al final del día todos reconocemos que sería un despropósito buscar en el mapa la geografía del Jardín del Edén y encargar a la biología molecular un análisis detallado del fruto de determinado árbol, para ver si su consumo viene acompañado del conocimiento y la sabiduría. Al igual que este mito tan sugerente para Zaid, el progreso es también un mito, algo muy similar al del fruto prohibido, y juega un papel idéntico en nuestras deliberaciones, nos enriquece e ilumina, si se quiere, pero nada nos dice de cómo son las cosas con apego a la realidad.
Descubrimos una de las razones que nos arrojan luz en esta discusión, al preguntarnos por qué el mito, aceptando que no puede ser ni verdadero ni falso, nos enriquece e ilumina sobre una situación dada, así como a aclarar por qué el mito es algo tan recurrente en cierto tipo de explicaciones sobre la conducta del hombre. La respuesta a estas interrogantes es que el mito está relacionado con cuestiones del valor y el significado, es decir, no nos estamos moviendo en el mundo de las descripciones que interesan a la ciencia y que, en el mejor de los casos, no registran más que una relación de causa y efecto entre dos fenómenos naturales que pueden subsumirse bajo el esquema de una ley de la naturaleza. Así, cuando en un contexto de enseñanza moral o religiosa se expone un determinado mito o una alegoría, la idea no es poner al descubierto un hecho acaecido en algún lugar y un tiempo determinados. Por eso en el caso del cristianismo escuchamos con frecuencia que la narrativa inicia con las palabras: “En aquel tiempo dijo …”, sin importar mucho la especificidad de la fecha en que tuvo lugar la acción del relato. No se trata, en esencia, de develarnos nuevos hechos, sino de construir una narrativa en la que, a partir de ciertas descripciones e imágenes simbólicas entretejidas, algunas de ellas tan fantásticas como una serpiente que habla, se transmita el valor o la importancia de algo para la vida de una persona que no podría transmitirse de otra manera.
Una verdad incuestionable es el hecho de que concebir la vida sin la existencia de un poder encargado de asegurar el orden y cierta dosis de justicia final es aterrador, y para muchos resulta un prospecto francamente intolerable. Si no contamos con un tipo de poder como éste, ¿qué nos garantiza que el desarrollo de la historia no sea un curso totalmente caótico? ¿Cómo podríamos, en ese caso, construir una narrativa histórica que tuviera sentido y, en consecuencia, nos dijera algo de por qué sucedieron las cosas de esa manera, y por qué se dio valor a alguna cosa y no a otra? Es ahí en donde se hace sentir el peso de la religión y empezamos a entenderla, no como un empeño por construir una teoría explicativa del universo, sino como un esfuerzo por encontrar el significado de lo que sucede. Es por ello un grave error pretender ver a la religión como si fuese un tipo de ciencia,3 pues lo que tiene a su alcance es un modelo de explicación más primitivo que el método experimental que conocemos. La religión, no tiene pretensiones científicas, como tampoco el arte o la poesía. Lo que exige una investigación científica es una explicación, mientras que la religión busca el significado, y éste quedaría insatisfecho incluso si pudiésemos explicarlo todo.
Tenemos, entonces, por un lado, el reconocimiento tácito o explícito por parte de la mayoría de la gente, de que vivimos inmersos en un proceso dinámico gobernado por el progreso continuo, lo que parecería confirmarse por el hecho contundente del progreso científico que nos brinda indicadores medibles de conceptos que asociamos, indefectiblemente, con el progreso de una sociedad; por el otro lado, sin embargo, nos encontramos con que el progreso es tan sólo un mito, útil e iluminador, pero sólo un mito y como tal no es ni verdadero ni falso. Sabemos, además, que la razón por la cual nos referimos al progreso como un mito, es porque en realidad no puede hablarse de la historia como de un proceso ascendente, es decir, no podemos expresarnos de esa manera a menos que hagamos nuestra la visión que heredamos del judeo-cristianismo, o sea, de los monoteísmos descendientes de Abraham.
¿Por qué? La religión cristiana parte de un hecho fundamental: la creencia de que la salvación humana está vinculada con ciertos sucesos históricos: la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. A diferencia del mito de la expulsión de Adán y Eva del Edén por su desobediencia, el relato del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús siempre se ha reportado como un hecho histórico y no como un mito. Esto, como es natural, ha dado lugar a una serie investigaciones para dar con el Jesús histórico a través de los siglos, en las que nombres como Hermann Samuel Reimarus en el siglo XVIII, el del alemán David Strauss en el XIX o, más cerca de nuestra época, los estudios de Albert Schweitzer (1906) y Géza Vermes (2000),4 han destacado de manera sobresaliente. El hecho es que, a partir de San Pablo y San Agustín, Jesús se torna en la figura central del culto, pasando a ser de un mero profeta a nada menos que Dios en la Tierra. Bajo la enseñanza de Pablo y Agustín, los cristianos rechazaron la tradición prevaleciente en el mundo antiguo de venerar dioses falsos y por vez primera identifican la fe con la creencia, llegando incluso a tener en mayor estima el culto interno que la práctica pública.
Sin duda, el hecho de que las enseñanzas de Jesús se volviesen una fe universal, sólo puede explicarse como el resultado de una serie de accidentes de la historia: si Saulo de Tarso no se hubiese convertido al cristianismo; o si el emperador Constantino no hubiese adoptado esa religión por razones de estrategia política; o si el último emperador romano que gobernó tanto el imperio de Oriente como el de Occidente, Teodosio I El Grande, no se hubiese ocupado de hacer oficial la religión cristiana en todo el Imperio romano en el siglo IV, el mundo romano hubiese continuado politeísta. Con el tiempo, el cristianismo se posicionó como una doctrina superior a cualquier otra ofrecida en el mundo pagano o judío, y su tesis de que estaba en juego un nuevo orden de cosas abierto a todos, empezó a recibir una gran acogida. Esta transformación se daría una vez que Jesús regresara a fundar el reino de Dios y surgiese triunfador de la batalla épica que libraría en contra de las fuerzas oscuras del mal —que hoy por hoy gobiernan el mundo—, pero que llegarían a su fin una vez que hubiese logrado erradicar el mal. Esta es la visión apocalíptica que avivó los múltiples movimientos medievales, levantamientos en contra de la Iglesia y el Estado inspirados en la creencia de que la historia estaba por terminar mediante un acto de intervención divina.
Y es esta visión la que subyace al mito del progreso continuo, reforzado mediante los avances científi cos y tecnológicos. Si analizamos más de cerca la idea de que la civilización tiende a progresar de manera continua a través de la historia, pronto nos convenceremos de su falsedad. El triunfo del cristianismo por poco y acaba por completo con la civilización clásica, destruyendo museos, bibliotecas, templos y estatuas en una escala jamás vista;5 y si bien es cierto que en el mundo pagano no se ponderaba realmente la libertad del individuo, el pluralismo como forma de vida era aceptado sin chistar. Dado que la religión no era una cuestión de creencias y de fe, a nadie se le perseguía por herejía, y el sexo nunca fue satanizado como sí lo fue en el mundo cristiano; los homosexuales, por su parte, nunca fueron puestos bajo estigma.
Es cierto que desde entonces se ha avanzado en mejorar las condiciones de vida, en prolongarla significativamente, en aminorar el sufrimiento gracias a las vacunas, los antibióticos y los analgésicos, etcétera, pero todo ello se debe a los avances de la ciencia y la tecnología, y el conocimiento que le subyace es acumulativo, es decir, lo que aprende una generación lo hereda la que viene, de tal suerte que no parte de cero sino de un conocimiento acumulado por siglos. Pero la cosa es distinta cuando hablamos de otros “avances” relacionados con el mundo de lo social y político, pues ahí esos logros son mucho más endebles y pueden borrarse de un tajo para obligarnos a empezar de cero nuevamente. En pocas palabras, el conocimiento y los avances alcanzados en el mundo de lo social no son acumulativos, por lo que difícilmente podemos decir que la civilización progresa de manera permanente y continua.
No olvidemos, por otra parte, que el conocimiento netamente científico también nos ha dado las armas de destrucción masiva, un instrumental por demás efectivo para la guerra bacteriológica, y algunos de los adelantos de los que tanto nos preciamos están dando al traste con la vida y la salud del planeta. Es natural, la ciencia no puede en sí misma determinar qué es lo que debe hacerse, es decir, no puede por ella misma cerrar la brecha entre los hechos y el valor. No importa cuán imponentes sean sus logros, la investigación científica no puede decirnos qué fines debemos perseguir y cómo resolver mejor los conflictos que puedan surgir entre metas incompatibles. No olvidemos por qué el mito puede resultar enriquecedor e iluminante, a pesar de no ser ni verdadero ni falso: apunta hacia cuestiones del significado y el valor de una acción o un suceso, incide en asuntos que atañen a las metas de la vida y apuntan hacia lo que está bien y lo que está mal, a cómo mejor vivir, al valor colectivo de una comunidad, a la textura de las relaciones a través de las cuales se logra expresar el genio colectivo, pero en este campo la ciencia no puede sino guardar silencio.
A la luz de este contraste es revelador estudiar cómo se ha entendido el conocimiento de la historia. Entenderla como un conocimiento fundamentalmente moral de la sociedad, es verla como un teatro de vicios y virtudes, en donde encontramos una galería de héroes y villanos, de sabios y safios, con sendas historias de éxitos y fracasos, así como de múltiples moralejas de lo que debe hacerse y evitarse. Esta visión puede ir acompañada de la idea de la historia como un proceso cíclico que conduce a la cima de los logros humanos, para irremediablemente transitar hacia su propia decadencia y eventual colapso y destrucción, llegado lo cual el proceso en su totalidad inicia de nuevo. Es este patrón que se repite de manera cíclica lo que da el significado al proceso histórico, sea éste cual fuere, y con ese significado debemos darnos por bien servidos; de otra manera, sólo nos quedaríamos con la sucesión meramente mecánica de causas y efectos. Otros prefieren entender a la historia como la realización de un plan cósmico debido al “artífice divino” que ha creado al hombre y a todas las cosas del universo. En esta visión de la historia todos somos parte integral de un plan que sirve a un propósito universal, el cual no acertamos a entender del todo, pero que algunos afortunados pueden discernir en sus lineamientos generales, aunque sea de manera imperfecta. Por lo general, esta visión va acompañada de la idea de un drama cósmico que se desenvuelve hasta culminar en una total transfiguración espiritual, en un punto que rebasa las fronteras del espacio y el tiempo y que ninguno de nosotros, humildes mortales, puede llegar a comprehender en toda su extensión.
Pero hay también quienes se han esforzado en entender a la historia como una ciencia social, con el modelo del método experimental de las ciencias naturales. A esta categoría pertenece Augusto Comte (1798-1857), quien pensaba que, una vez descubiertas las leyes que rigen el cambio social, podríamos predecir el futuro, lo que sería posible en la tercera etapa del desarrollo del pensamiento humano, la etapa propiamente científica o positiva, dejando atrás la etapa teológica o religiosa (mágica) y la metafísica o filosófica (abstracta). Fue así como surgió una nueva fe, aunque no se consolidó sino hasta las postrimerías del siglo XVIII a través de los philosophes franceses, en donde se erigió un verdadero culto a la razón que eventualmente dio lugar al humanismo como una nueva religión —la humanidad como objeto de culto y veneración—, con base en las ideas de Henri de Saint-Simon (1760-1825), en que los científicos vendrían a reemplazar a los sacerdotes como los líderes espirituales de la sociedad.
La historia infame de racismo y eugenesia que vino después es conocida por todos. La interpretación equivocada de la teoría de la evolución de Darwin, aunada a una semántica nociva y mal intencionada adscrita a la frase de Spencer que aludía a la “supervivencia de los más aptos”6 aplicada a cuestiones sociales, dio lugar a los crímenes más horrendos y a los experimentos más despiadados que se han registrado en la historia. Darwin dinamitó el pedestal en que se tenía al Argumento del Diseño Inteligente y demostró cómo puede explicarse la complejidad y la diversidad que conocemos en el mundo de la materia orgánica, sin necesidad de apelar a planes y proyectos cósmicos de un gran artífice. Pero por “peligrosa” que se considere esta idea, en sí misma refleja el valor y el impacto de la teoría de la evolución a través de la selección natural y muestra cómo fue posible que Darwin se deshiciera, de una vez y para siempre, de todos los resquicios del pensamiento teleológico proveniente de Aristóteles, esto es, el empeño de explicar las cosas en términos de los propósitos (o sea, las causas finales) que persiguen en lugar de las causas (eficientes) que los producen. Fueron precisamente esos resultados los que permitieron a Darwin y sus seguidores concluir que no hay sentido alguno en el que pueda afirmarse que el universo evoluciona hacia un nivel superior, mejor, o más alto.
A pesar de todas las advertencias de Darwin en sentido contrario, aún se piensa que la evolución y el progreso están indisolublemente unidos, al punto de confundir ambos conceptos y tratarlos como sinónimos. Escuchamos con frecuencia hablar de la evolución de la moral, conclusión a la que se llega después de reconocer que, si la teoría de Darwin es verdadera, entonces, el comportamiento moral del ser humano debe tener una explicación evolucionista. Pero ¿de cuál comportamiento moral estamos hablando? Tanto el ladrón como el filántropo siguen los dictados de la naturaleza y en el terreno político la evolución ha servido lo mismo para defender los ideales del capitalismo o la superioridad racial que el fin de la historia, pues Francis Fukuyama7 estaba convencido de que se trataba de un proceso evolucionista en marcha que terminaría por promover el “capitalismo democrático” en todo el mundo. Como hemos dicho, ni la teoría de la evolución ni la ciencia en su conjunto pueden decirnos cómo debemos actuar, ni tampoco cómo debemos organizarnos mejor como sociedad.
Los pensadores de la Ilustración no aceptan esta conclusión. A pesar de su mérito indudable al reconocer y defender la necesidad universal de la dignidad humana y la capacidad del hombre de gobernarse por sí mismo, —libre de los dictados de la tradición y la autoridad—, los philosophes quedaron anonadados por los avances que la ciencia, particularmente la física, había logrado, por lo que decidieron entusiasmados aplicar la misma metodología a los asuntos políticos, sociales y morales, en pocas palabras, a todas las cuestiones más importantes de la vida del hombre. El resultado fue, como nos lo recuerda Isaiah Berlin,8 su defensa de una posición monista, es decir, estaban convencidos de que:
- Todas las cuestiones generales tienen respuestas verdaderas.
- Esas respuestas son, en principio, susceptibles de ser conocidas por el hombre.
- Dichas respuestas resultan, todas ellas, compatibles entre sí.
En otras palabras, estaban convencidos de que finalmente se encontraban en posesión de un método válido universalmente, la philosophia perennis, que les proporcionaría la solución a las cuestiones fundamentales que durante siglos habían preocupado a los hombres: estarían en posición de hacer realidad la armonía última. Por fin sabrían lo que era verdadero y lo que era falso en todos los compartimentos del conocimiento humano y, sobre todo, cómo habrían de vivir todos y cada uno de ellos para alcanzar las metas que por siglos se habían empeñado en conseguir: la libertad, la justicia, la felicidad y el desarrollo más completo de las facultades humanas, de una manera creativa y armónica. Atrás quedaban la ignorancia y el error, la superstición y el prejuicio, muchos de ellos deliberadamente fomentados por príncipes y sacerdotes, burócratas y en general por la clase gobernante, a quien convenía esparcir falsedades como medio para subyugar a su voluntad.
El credo tripartita que acabamos de enunciar, aunado a la aplicación de reglas racionales (científicas) que produjeron tan extraordinarios resultados en el campo de las matemáticas y las ciencias naturales unas cuantas décadas antes de la Ilustración, fue la base sobre la cual se proclamó el progreso como un movimiento singular ascendente, algo realmente indiscutible, toda vez que la luz de la verdad brillaba en todos lados e iluminaba a todos por igual, a pesar de que los hombres fuesen en ocasiones demasiado malévolos, estúpidos o débiles para descubrirla.9 Es aquí donde vemos la sincronía de este pensamiento cientifi cista con el pensamiento judeo-cristiano y su concepción de la historia como un drama cósmico en el que, eventualmente, su dénouement no es otro que la salvación del hombre, esa epifanía apoteótica según la cual todas las imperfecciones de la vida y del mundo serían resueltas y todo conspirará a favor de una resolución armoniosa y feliz.
Sin embargo, Isaiah Berlin estaba convencido de que esa idea de que era posible descubrir un esquema armónico en el cual todos los valores fuesen reconciliados, esquema que nos llevaría a descubrir un principio con el cual gobernar nuestras vidas, es altamente peligrosa; tan es así que estaba convencido de que fue esta creencia la responsable de la “masacre de individuos ante el altar de los grandes ideales históricos —la justicia, el progreso, o la felicidad de las generaciones futuras […] o incluso la libertad misma que exige el sacrifi cio de individuos en aras de la libertad de la sociedad”.10 Ante ello, Isaiah Berlin defendió un pluralismo de valores, una posición según la cual continuamente nos enfrentamos ante una elección entre valores últimos, en donde la realización de alguno de ellos será en menoscabo del otro. Se trata de una posición según la cual los valores o metas que persigue el hombre son muchos y no todos resultan compatibles entre sí, de suerte que la posibilidad de un conflicto —es más, de una tragedia— nunca puede erradicarse por completo de una vida humana, y la necesidad de escoger entre fines últimos se torna una de las características inevitables de la condición humana.
El panorama que se despliega ante nosotros, una vez aceptado el pluralismo de valores por el que pugna Berlin, es el de un horizonte en el que se avizora una variedad de culturas y, consecuentemente, una amplia gama de modos de vida, de ideales y estándares de vida que pueden resultar incompatibles. Y ello apunta a que la idea utópica perenne de una sociedad perfecta, en la cual la verdad, la justicia, la libertad y el progreso se fusionan en armonía, no sólo es falsa sino intrínsecamente incoherente. “Cada cultura —remata Berlin— se expresa a sí misma a través de obras de arte, de obras del pensamiento, en modos de vida y de acción, cada uno de los cuales posee su propio carácter que no, necesariamente, resulta susceptible de combinarse con otros, ni tampoco se trata de un estadio más de un progreso singular hacia una meta universal”.11
Por lo dicho hasta aquí, considero que concluir que Isaiah Berlin no creía en el progreso resulta incontrastable. Pero habría que hacer un matiz; Berlin rechaza la idea de progreso pues no cree, como lo acabamos de ver, en la sociedad perfecta, idea cuya meta última no podría ser otra que la salvación del hombre, tal y como lo han predicado santos y profetas en la tradición judeo-cristiana. Si prescindimos de todo este complicado andamiaje, nos quedamos con esa variedad de culturas y modos de vida, de sociedades y civilizaciones, que después de varias etapas en las que han experimentado su desarrollo de conformidad con una visión muy particular y con su propia escala de valores, llegan a su cenit para después iniciar su proceso de deterioro y eventual extinción.
Esta era la visión de la historia de griegos y romanos que no revelaba ningún otro patrón que el crecimiento y la expansión de una cultura, su decadencia y extinción —lo que semejaba un ritmo no del todo distinto al del mundo natural—, para que le sucediese otra cultura con otra visión y valores muy particulares, en un proceso cíclico de carácter permanente. No había ningún prospecto de mejora continua pues todo proceso está condenado, hoy como ayer, a detenerse tarde o temprano e iniciar su marcha en sentido contrario. No podía ser de otra manera: en las raíces de todo proceso está el animal humano, con todas sus cualidades y sus defectos, por lo que estos ciclos de la historia nunca podrán trascenderse del todo. Es esta la visión que atrajo siempre la atención de Isaiah Berlin y este es el rasgo de su pensamiento y su filosofía que ha representado, al menos para mí, un atractivo inigualable al de cualquier otro pensador del siglo XX. Por si quedara algún resquicio de duda respecto a lo apropiado del título de este ensayo, cedo al propio Berlin la última palabra:
El meollo es que cada cultura tiene sus propios inicios, su propio crecimiento, su propio desarrollo, su propio clímax y su propia decadencia. No puedes decir que exista un progreso continuo entre ellas. Lo que hay son vínculos entre ellas que les permite entenderse entre sí.12 EP
1 Steven Pinker, Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, Viking, 2018, p. 51.
2 Cronología del progreso, Penguin Random House Books, 2016.
3 Esta es la idea que subyace a la crítica que dirigiera Ludwig Wittgenstein a la obra clásica de Sir James Frazer, La rama dorada: Un estudio sobre la magia y la religión, en Remarks on Frazer’s Golden Bough, inicialmente publicado en 1967 con edición en inglés en 1979.
4 Joh Gray, Seven Types of Atheism, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2018.
5 Catherine Nixey, The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World, London, Macmillan, 2017.
6 Fue Herbert Spencer quien acuñó la frase “the survival of the fittest” en su libro Principles of Biology (1864), misma que Darwin adoptaría posteriormente, pero, naturalmente, él nunca la utilizó para fines políticos.
7 The End of History and the Last Man, Free Press, 1992.
8 The Crooked Timber of Humanity: Chapter in the History of Ideas, ed. Henry Hardy, Knopf, 1991, p. 209.
9 Idem. pp. 51-52.
10 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” en Four Essays on Liberty, Oxford University Press, 1969, p.167.
11 Isaiah Berlin, “Giambattista Vico and Cultural History”, en The Crooked Timber of Humanity, op. cit., p.64. Las cursivas son mías.
12 Steven Lukes e Isaiah Berlin, “In Conversation with Steven Lukes”, Salmagundi, No. 120 Fall 1998 pp. 52-134, publicado por Skidmore College. Las cursivas son mías.
_______
Álvaro Rodríguez Tirado es autor de libros y diversas publicaciones en el ámbito de la filosofía; es licenciado en Derecho (cum laude) por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como consejero experto en el despacho Psiquepol.
















