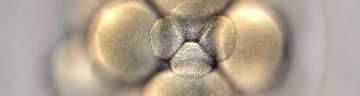Caminata enamorada





El salir de paseo en soledad es un tópico que a menudo se esgrime en la virulenta controversia generada en torno al tema de la caminata; muchos e ilustres son sus partidarios. Quizá el primero de ellos fue William Hazlitt quien, en la primera línea de su conocido ensayo “Dar un paseo”, es categórico al respecto: “Una de las cosas más placenteras del mundo es irse de paseo, pero a mí me gusta ir solo”.
Yo, sin embargo, estoy en desacuerdo con él y con toda esa legión de paseantes que necesitan de la soledad para admirar la belleza del ir sin rumbo. Creo que la más placentera manera de caminar es en compañía de alguien, pero no sólo eso, sino en estado de enamoramiento o coqueteo. ¿Existe cosa igual de bella que pasear con una persona que a uno le gusta y, de pronto, en el cruce de una avenida inundada por el sol, rozarle las manos y animarse a darle un beso?
Esta cursilería flagrante puede granjearme detractores, a quienes opongo un argumento irrebatible que demuestra que lo que digo no es una apología ingenua de los paseos de noviazgo: estar enamorado es un acto imposible, un verbo perfectivo, una caminata fugaz y cruel por alamedas de ensueño, “la exaltación espectacular de lo que surge y desaparece con la arrogante velocidad del relámpago de la insolencia”, diría Vila-Matas. No intento proclamar, pues, a la caminata enamorada como la más conveniente y saludable, sino todo lo contrario: denuncio aquí su espejismo y, por esa misma condición, su peligrosa belleza, su ferina superioridad. Dado que depende de un estado de ánimo extremadamente frágil, de un juego de egos en vilo, esta modalidad del paseo es la más imprevisible de todas. Con frecuencia los paseantes que la practican son llevados de jardines céntricos y seguros a suburbios borrosos, a fronteras inimaginables y siempre concomitantes con la inexistencia.
La ciudad recorrida por los enamorados presenta diversos problemas. El primero de ellos es el embaucamiento que ejerce el paisaje sobre nuestras psiques anegadas de oxitocina, dopamina y feromonas. Fernando Pessoa, en un extraño párrafo del Libro del desasosiego, dice que no cree en el paisaje y no porque éste sea en realidad, como afirman algunos poetas, “un estado del alma”, sino porque simplemente no cree en él. ¿Cómo no creer en algo tan evidente? La cuestión parece centrarse en el grado de confiabilidad de la percepción cuando caminamos: ¿lo que vemos y sentimos es verdaderamente lo que es? Ahora bien, si colocamos esta duda bajo el lente de las caminatas enamoradas, la mendacidad del paisaje se revela desconcertante. Nadie puede negar que cuando se camina del brazo de la persona que a uno lo vuelve loco, las calles cotidianas, los muros consuetudinarios y las grietas del pavimento mil veces holladas son percibidos de manera distinta, como si ascendieran a una dimensión superior que mucho tiene que ver con las nubes, las cortinas, los cambios de luz y la meteorología de primavera. Se trata, en efecto, de estados alterados del corazón que se traducen en paisajes nuevos, falaces, lisonjeros. Lo curioso es su carácter subliminal: casi nunca nos damos cuenta de su cambio. Caminamos rozándonos los codos, un silencio preciso, la mirada de ambos detenida en el rostro de un niño: sonreímos, la calle ennoblecida, el mecimiento compendioso de los árboles es veladamente nuevo: ganas de voltear aquel verso de César Vallejo y decir: “Hoy me gusta la vida mucho más”, porque, sin saberlo del todo, estamos en una ciudad más bonita que la que habitamos todos los días, otra ciudad cuya principal característica es la falsedad y de la que racionalmente —en estado de no enamoramiento— es sensato descreer como lo hace Pessoa cuando habla del paisaje.
Pero al poeta portugués quizá lo único que se le pueda reclamar sea su excesiva racionalidad: en sus páginas una agobiante y continua reflexión se apodera del lector: mucha problematización del ser, muchas llamadas y denuncias metafísicas en la ventana. Nada más contrario al espíritu del arte de la caminata. Pessoa no es un poeta adecuado para leer durante un paseo, cuyo ánimo debe ser el de la irreflexión y el espejismo, el del ambiente falseado y afeitado por el sentimiento. La caminata que yo propongo no es apodíctica ni estricta, se rige por el devaneo del amoroso paisaje poetizado. Como dice el mismo Pessoa, cediendo un poco a su rígido escepticismo: “Más certeza sería decir que un estado del alma es un paisaje; habría en la frase la ventaja de no contener la mentira de una teoría, sino tan solamente la verdad de una metáfora”. Hay que internarse, pues, en los intrincados callejones de la urbe y evitar hacerse preguntas.[1]
El segundo problema de esta caminata es que exige un fuerte temperamento educado en la escuela del carpe diem. El caminante enamorado sabe que lo suyo es un acto fungible condenado a la desaparición, que para el amor la costumbre y el aburrimiento son riesgos siempre al acecho. La memorización de sonetos cuyo tema sea el vivir el momento es de mucha ayuda porque invita a la acción: es preciso pasear enamorado ahora mismo y poner en ello toda la voluntad antes de que las tardes doradas se conviertan, como dijo Góngora, “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”. Por eso, cuando se advierta en las caminatas un silencio que sea un declive de la emoción, se recomiendan dos grandes soluciones. La primera es la reinvención, el concentrar todas las energías en la fabricación de momentos extraordinarios, el empecinarse en la chispa. Al principio, claro está, nada de esto es necesario; todos han experimentado la magia espontánea que rodea a dos personas enamoradas que caminan durante los primeros tiempos de su relación, cuando parece que los milagros ocurren en todas las banquetas. Pero después lo espontáneo no basta y se tiene que echar mano de variados recursos renovadores, todos ellos englobados dentro de la primera gran solución. A continuación mencionaré algunos, enumerados bajo un criterio de eficacia decreciente.
Uno: incurrir en lujuria es el más poderoso, pero requiere internarse en la ciudad siguiendo la ruta de los infinitos y peligrosos pasadizos de la imaginación concupiscente. En este punto la adrenalina, adicción radical, juega un papel importantísimo, y los que practican este deporte derivado de la caminata enamorada suelen convertirse en seres extremos que viven en el límite de la impudicia. Descansando en la recoleta banca de un parque, se comienza con braguetas y escotes rendidos ante la habilidad escurridiza de los dedos ávidos de piel. Luego cierto furor hace que los enamorados busquen escondites: se suele verlos detrás de autos estacionados, sobre balaustradas, alfeizares, al pie de estatuas circunspectas, en hemiciclos, peristilos, atrios, cementerios, en el zaguán de algún edificio o en un columpio tembloroso haciendo el amor al cobijo de la penumbra. Los más versados en la materia lo hacen en pleno día y desarrollan habilidades para pasar desapercibidos. En todo caso, este remedio garantiza una inagotable fuente de motivaciones para los paseos urbanos y un estado de lábil y saludable enamoramiento.[2]
Dos: crear una atmósfera de paseo en la que las influencias librescas determinen la ruta y la explicación de la misma. Este punto es sencillo y menos riesgoso, pero quizá más arduo en el sentido de que necesita una dedicación no sólo concentrada en el acto de caminar, sino en la búsqueda en librerías y bibliotecas para adquirir el material literario adecuado. El texto iniciático por excelencia es Rayuela, de Julio Cortázar, sobre todo la parte cuyo escenario es París; sin embargo, en los últimos años se ha colado otra novela maravillosa e igual de iniciática: Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, especialmente la primera parte, “Mexicanos perdidos en México”. El corpus de libros para las caminatas enamoradas es irrepetible en cada pareja de paseantes, pero para todos se recomienda la lectura individual de narrativa de contenido urbano y la de poesía compartida realizada dentro del marco del paseo. Cuando se ha alcanzado el máximo nivel de atmósfera libresca, los que caminan pueden crear una literatura a su medida, mezcla de lo leído, lo escrito y lo caminado.
Tres: cambiar de ciudad de vez en cuando. Caminar por las calles de poblaciones donde no se conoce a nadie ofrece la enorme ventaja de poder cometer leves y burbujeantes desfiguros sin que nadie comente después, entre los amigos comunes, que fue testigo de comportamientos raros por parte de los enamorados. En el Distrito Federal se cuenta con la cercanía de varias ciudades propicias a la caminata enamorada: Pachuca, Cuernavaca, Taxco, Puebla; así como innumerables pueblos de belleza notable: Tepoztlán, Metepec, Huamantla… Esta opción renueva el espíritu del paseo y nutre de paisajes nuevos la singladura emocional de la pareja. Es infalible y muy adecuada para las personas propensas a la aventura. Su único requisito es prescindir de cualquier tipo de información turística, excepto la obtenida en furtivas conversaciones con los lugareños, la cual se interpretará como un mensaje cifrado, es decir, como la guía paralela o subterránea que debe regir a toda caminata enamorada.
Los tres puntos desarrollados forman parte de la primera gran solución y, aunque no son todos los existentes para renovar e inyectar vida a los paseos, demuestran en la mayoría de los casos su eficacia. Pero en ocasiones llegan las uniones oscuras, las actitudes que inauguran estados de permanente zozobra, los ardores que convierten cualquier palabra dicha durante el paseo en alusiones blasfematorias. En ocasiones llega el aburrimiento. Entonces ningún intento de salvación es posible. Es ahí cuando entra la segunda gran solución, la más terrible, la que he dejado al final de esta reflexión y que demuestra que la caminata enamorada prodiga placeres y deliquios en igual medida que tormentos y soledades. Para enunciar este remedio creo que lo mejor es parafrasear el inicio del estremecedor poema de Vicente Huidobro, Temblor del cielo: “Ante todo hay que saber cuántas veces debemos abandonar a nuestr@ novi@ y huir de calle en calle hasta el fin de la tierra”. Así comienzan de nuevo las melancólicas caminatas en soledad, las tardes, según Borges, como de Juicio Final en las que “La calle es una herida abierta en el cielo”, en las que “Al horizonte un alambrado le duele” y uno puede vagar nimbado de tristeza hasta que en cualquier esquina una silueta nos haga barruntar, casi sin querer, la posibilidad de futuras compañías.
_____________________________________
[1] Post scriptum: reviso este ensayo escrito hace más o menos cuatro años y descubro que he cambiado de opinión respecto a Pessoa. Hoy me parece que el Libro del desasosiego no sólo es adecuado para leer durante una o varias caminatas, sino que su estructura dispersa, fragmentaria y sin rumbo determinado tiene, precisamente, la forma y el ritmo mental de un paseo. El lector puede tomar un sendero al azar dentro de sus páginas y gozar la dicha de extraviarse a través de unos pensamientos vagabundos, sinuosos como las calles de Lisboa.
[2] Esta recomendación de sexo callejero la propongo con la mejor de las intenciones, sin embargo, muchos mojigatos ya han de estar afilando sus venenosas lanzas para censurar esta práctica con la etiqueta de exhibicionismo. En su genial libro Pornoterrorismo, Diana J. Torres recuerda que la homosexualidad salió del manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales en 1973, mientras que, “para vergüenza de la humanidad y la medicina”, el exhibicionismo, el voyeurismo y la disforia de género son considerados todavía parafilias, trastornos mentales que deben ser tratados como padecimientos psiquiátricos. ¿Soy yo, por recomendar y practicar el sexo en las calles de la ciudad, un exhibicionista que necesita atención psicológica? No lo creo, pero de lo que sí estoy seguro es que los comportamientos sexuales que se salen de norma son vistos por la mayoría de las personas como bombas dirigidas a los valores imperantes, y por esa razón los colocan en el punitivo cajón de las anomalías patológicas. ¿Qué pasaría si de pronto se descubre que los géneros y los gustos eróticos no son como comúnmente se practican? Instituciones poderosas como la familia, la Iglesia y el machismo se derrumbarían. Diana J. Torres subraya el contenido revolucionario —terrorista— que se despliega cuando se practica una sexualidad diferente: en ese momento se lleva a cabo una lucha por la libertad, un grito de inconformidad que cimbra las bases de un sistema opresor.
Por otro lado y en un sentido que nada tiene que ver con la guerra declarada a la opresión moral y sexual, el arquitecto italiano Francesco Careri, en su libro Walkscapes: El andar como práctica estética, llega a la conclusión de que la única respuesta para los problemas que enfrentan las ciudades modernas (inseguridad, contaminación, abandono) consiste en que los ciudadanos renuncien a los automóviles y a los centros comerciales para salir a la calle a generar espacios públicos de convivencia: “Parecerá una banalidad, pero la única manera de conseguir una ciudad segura es que haya gente andando por las calles: sólo esto permite un control recíproco sin necesidad de cercados o cámaras de vigilancia”. Asimismo, Careri reprocha a los urbanistas el dominio intachable que poseen de las teorías arquitectónicas pero su absoluta inferencia a las experiencias vitales que proporcionan las urbes: “En realidad nunca han experimentado jugando a la pelota en la calle, encontrándose con los amigos en la plaza, haciendo el amor en un parque […]. ¿Qué clase de ciudad podrán producir estas personas que tienen miedo de andar?”.
El sexo en la calle como un acto revolucionario y de conciencia urbana.